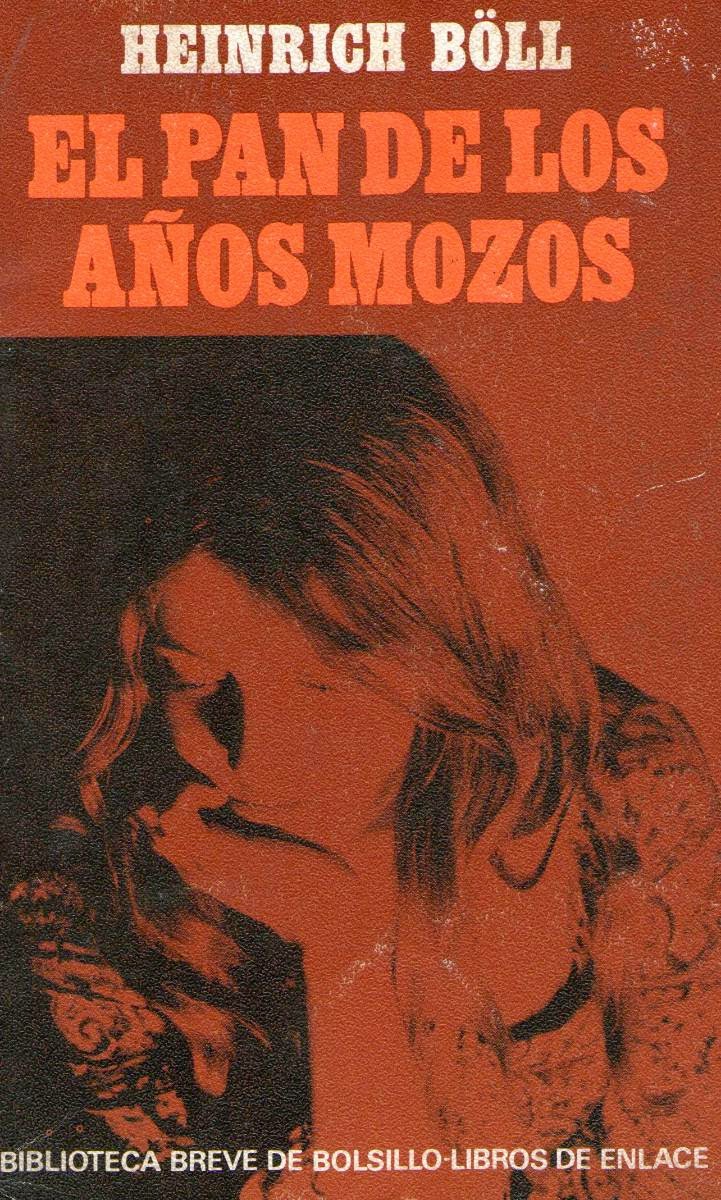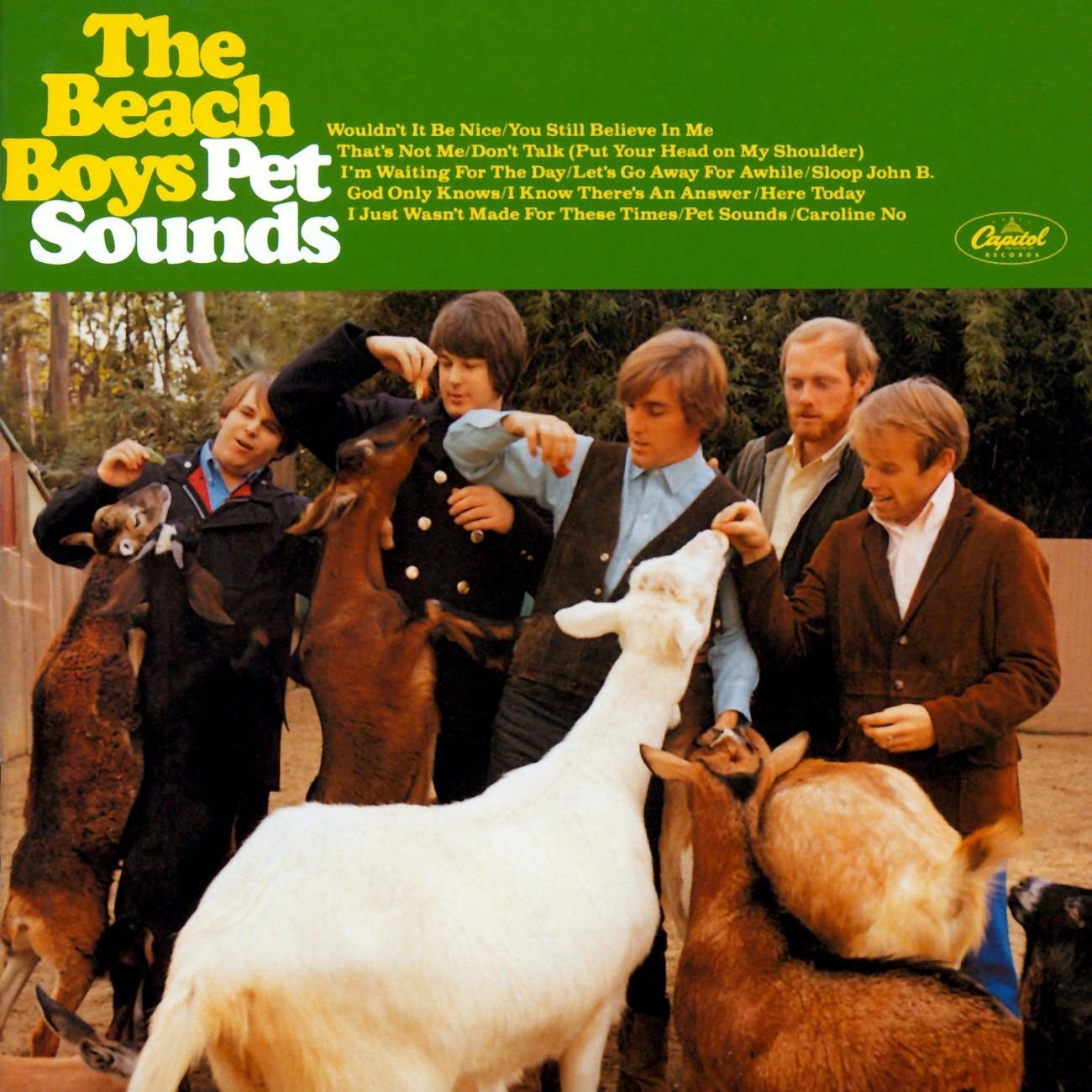Porque los libros siempre hasta ahora han hablado…
Enrique Verástegui
Sí, lo reconozco, amo los libros y mi relación con ellos es casi de romance, por lo menos con los que están en mi biblioteca y me acompañan, algunos de ellos, ya por muchos años. Lo reconozco, salvo excepciones, ahora ya no me gusta prestar mis libros, los riesgos son muchos y me han sucedido: me los devuelven estropeados o simplemente no me los devuelven. “Santo remedio, ni más”, me dije. Así que para evitar penas, arrepentimientos y mil maldiciones, prefiero ya no prestarlos y ahorrarme situaciones desagradables. Hay un dicho que dice: “Tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo devuelve”. Hace ya un buen tiempo que he hecho mías esas palabras: ya no presto libros, con respecto a la segunda parte, eso queda conmigo.
El lector de estas líneas comprenderá que un libro que llega a mi biblioteca es producto no solo del esfuerzo monetario (que algunas veces es grande y digno de espanto), también del azar. Me ha ocurrido tantas veces. A mi mente viene el año 1997, por ejemplo. Necesitaba urgente un librito de Ricardo Palma del cual había oído comentarios y para mí estaba como teñido por la leyenda, me refiero a La bohemia de mi tiempo, un pequeño libro que salió a la luz allá por 1886 y que contenía apuntes con recuerdos de los escritores de su generación. Consideré que el librito en mención era material primordial para preparar una clase sobre el romanticismo en el Perú. Así que inicié mi búsqueda por el centro de Lima. No lo podía creer, ni los libreros de viejo lo tenían. Entonces dirigí mi búsqueda en la avenida Grau que en ese entonces albergaba cuadra tras cuadra a los más diversos libreros, un paraíso del libro de segunda mano.
Recuerdo que recorrí preguntando por dicho libro puesto tras puesto, nada. Horas de búsqueda infructuosa me provocaron un dolor de cabeza. Estaba ya a punto de tirar la toalla, solo restaba un puesto, estaba frente a la facultad de San Fernando. Pregunté al muchacho encargado del negocio por el libro, me miró, repitió el título lentamente en tanto achinó los ojos como intentando descifrar un mensaje que flotaba en un horizonte que solo él percibía… luego de unos segundos me respondió (obviamente mi pobre corazón latía acelerado): “Sí, sí lo tengo. Un momento”. Empezó a buscar entre sus libros colocados en un orden que él solo entendía. Luego de una espera que fue de pocos minutos (pero eterna para mí) ubicó el libro. Tremenda odisea que se pudo evitar si hubiera empezado a buscar por el final, pero quién lo podía saber, como dicen, ni Mandrake. Regresé a casa victorioso, sí, pero un espantoso dolor de cabeza me acompañó todo el día.
Un sinfín de historias podría referir de cómo logré muchos de mis libros. Por ejemplo, en mi biblioteca descansa muy orgulloso un grueso tomo de Guerra y Paz, la novela monumental de León Tolstoy. Este libro es producto de una permuta y algunos soles más. Me explico, corría el año de 1984 o 1985, entonces en jirón Camaná, en la cuadra donde estaba el Centro de Idiomas de La Católica, se ubicaban varias librerías. En una de ellas hallé de manera sorpresiva la novela del autor ruso. Pregunté al dueño del establecimiento (que me conocía de vista pues era su asiduo cliente) por el precio. No me alcanzaba, pero logré convencerlo de que me lo separara y guardara bajo el mostrador, le prometí que regresaría al día siguiente, no con la totalidad del dinero (pues no me alcanzaba), sino que iría con un libro del cual quería deshacerme. Le brillaron los ojos cuando le dije que era una obra sobre derecho romano (cuyo autor he olvidado) y por lo menos entonces estaba muy cotizado. El libro de marras, estaba, digamos, casi nuevo, apenas si lo había utilizado. En esta permuta ya se podía percibir mi creciente desafecto por seguir estudiando derecho, cosa que dejé de hacer al poco tiempo.
Al día siguiente, tal como lo prometí, llevé el libro de derecho romano y unos soles más, que según el dueño de la librería, completaría el precio de la novela. Gran negocio que hizo el amigo librero mientras me di el gusto de llevarme a casa tamaña obra y después seguir apasionadamente las aventuras del conde Pierre Bezújov. Ha pasado el tiempo, ya no soy más el adolescente de mediados de los ochenta, pero allí está la novela, cómodamente instalada en mi biblioteca, acompañándome como unos treinta años.
Al día siguiente, tal como lo prometí, llevé el libro de derecho romano y unos soles más, que según el dueño de la librería, completaría el precio de la novela. Gran negocio que hizo el amigo librero mientras me di el gusto de llevarme a casa tamaña obra y después seguir apasionadamente las aventuras del conde Pierre Bezújov. Ha pasado el tiempo, ya no soy más el adolescente de mediados de los ochenta, pero allí está la novela, cómodamente instalada en mi biblioteca, acompañándome como unos treinta años.
Un capítulo aparte bien podría ser hablar de aquellos libros apetecibles que estuvieron a punto de llegar a mi biblioteca. Me ha sucedido tantas veces, que su solo recuerdo abre heridas, pequeñas, pero heridas al fin. ¿Exagero?, no. Aquellos que aman los libros lo entienden: tener a la mano el libro ansiado y no poder llevarlo a casa porque apenas si se tiene para el pasaje, por lo menos, te estropea los nervios.
Eso me sucedió con Bajo el volcán, la novela de Malcolm Lowry. La anécdota es de finales de los ochenta. Ya hacía un buen tiempo que venía buscando el libro, no lo hallaba por ningún lado, pero me ocurrió una tarde, a media cuadra de Plaza Francia, un librero de la calle lo tenía ahí, entre varios libros, en el suelo, sobre un plástico. Ni bien me acerqué, mis ojos fueron atraídos cual imán por la pasta dura de la ansiada novela. Lo levanté reverencialmente (no vaya a ser que sea un espejismo, me dije), lo acaricié como si fuera un hijo, hojeé y deslicé mis ojos ávidos por algunas de sus páginas. Efectivamente, era Bajo el volcán y estaba en buenas condiciones. Pregunté por el precio: una bicoca. Palpé mis bolsillos y con nerviosismo comprobé que apenas si tenía para regresar a Barranco. Como no conocía al vendedor y él tampoco a mí, tuve que dejar muy a mi pesar el libro (medio tapado), pero eso sí, con el firme propósito de regresar al día siguiente.
Creo que ni dormí, a eso de las 10 a. m. tomé un carro para Lima. Nervioso me dirigí a la Plaza Francia, el vendedor estaba ahí en las inmediaciones, en el mismo lugar de la tarde anterior, lo que no estaba era el libro. Pregunté al vendedor por la novela, solícito empezó a buscarla, recuerdo que incluso lo hizo en un baúl donde tenía más libros y al no encontrarlo confirmó lo que ya era una verdad a las claras: lo había vendido ya. Resignado regresé a casa, con una sensación de derrota que no me abandonó por varios días y con una envidia por aquel (o aquella) que tuvo la suerte de llevarse semejante obra.
Tiempo después, terco, seguí buscando el libro, pero en esas ocasiones con la precaución de llevar plata en el bolsillo, pero nunca logré encontrarlo. Unos años después lo hallaría, pero cometí el gravísimo error de prestarlo a un dizque amigo poeta de cuyo nombre no quiero ni acordarme y, como era previsible que ocurriera, jamás me lo devolvió.
Con todo, mi biblioteca ha ido creciendo de manera desmesurada. Los libros exceden los anaqueles y andan por toda la casa en un orden que solo yo entiendo. Calculo (a vuelo de pájaro) que debo poseer unos 7 000 libros y, entiéndase, no lo digo con ánimo de jactancia, tanta cantidad de libros a veces se torna en gran problema, sobre todo cuando debo mudarme. Ya me ha sucedido cuatro veces. La primera fue cuando me casé y salí de la casa de mis padres, prácticamente trasladé mis libros a pulso en sendos viajes interminables de apenas cuatro cuadras (nótese la ironía) que era la distancia que separaba la casa de mis padres del departamento que alquilamos con Rita. La última mudanza fue en verano de 2011. Abandoné un departamento ubicado en un segundo piso para ir a un departamento de un cuarto piso. No cargué nada, esta vez contraté los servicios de una empresa. Pero el trabajo de embalaje y el de volver a colocar los libros en los anaqueles es también agotador.
A pesar del problema que implica tener tantos libros, sigo comprándolos o recibiéndolos como regalos (gracias, hermanos; gracias, Francisco Mata). No podría dejar de hacerlo. Es imposible. Tamaña terquedad (la de comprar libros, me refiero) creo que no la he de perder nunca, aunque claro, ya no compro como antes, ahora hay nuevas y más acuciantes necesidades y muchas veces los libros deben esperar.
Cuando algunos se enteran de la cantidad de libros que poseo o ven mi biblioteca, literalmente se quedan con la boca abierta y muchos suelen preguntar: “¿Y los has leído todos?”. Lo único que se me ocurre responder es, haciendo mías las palabras creo que de Anatole France: “No, todos no, sino en qué momento los compraría”. Pero la respuesta ajena tiene mucho de verdad, no he leído toda mi biblioteca, hay muchos libros que están en compás de espera. Y los libros siguen llegando.
Aún recuerdo cuando en mi adolescencia empecé a comprarlos, de pronto en casa empezó esa invasión de libros que no ha cesado. Cuando apenas tendría una centena de ellos, lo recuerdo claro, mi madre me decía: “¿Qué vas a hacer con tanto libro?”. Esa pregunta, pasado los años, a veces me la he hecho yo con alguna variante sustancial. “¿Qué se va a hacer con tanto libro cuando yo ya no esté?”. No he sabido responder, pero quedo inquieto al pensar en el destino que les espera a mis libros amados.
No es una pregunta nueva. Todos los que tenemos libros solemos hacernos estas preguntas. Entre otras cosas porque somos testigos como a la muerte del dueño de una biblioteca, los libros llegan a las librerías de viejo, y nosotros, cual buitres, nos hacemos de esos libros que con tanto amor los fue consiguiendo su dueño hasta formar el cuerpo y espíritu de su biblioteca.
Hay en mi biblioteca varios de estos libros, finamente empastados en cuero y con letras de oro, con sello de agua en ciertas páginas… En fin, señales, marcas, signos que a la muerte del dueño quedan como huellas de un amor que terminó, como casi todo en la vida. Entonces la inquietante pregunta vuelve a aparecer: “¿Qué se va a hacer con tanto libro cuando yo ya no esté?”. O mejor aún: “¿Qué será de mis libros cuando me muera?”. Un silencio suele invadir como respuesta, pero esperanzado me respondo y quiero creer que mi hija los sabrá conservar y cuidar con el amor que yo les he prodigado. Espero.
Mientras tanto, mi biblioteca sigue creciendo y mis libros ya no quiero prestarlos, y en esto sí moriré en mis trece, porque como dice el dicho que mencioné casi al inicio de esta entrada: “Tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo devuelve”.
Continuará…
Morada de Barranco, 15 de mayo de 2014.



































.jpg)














































.jpg)























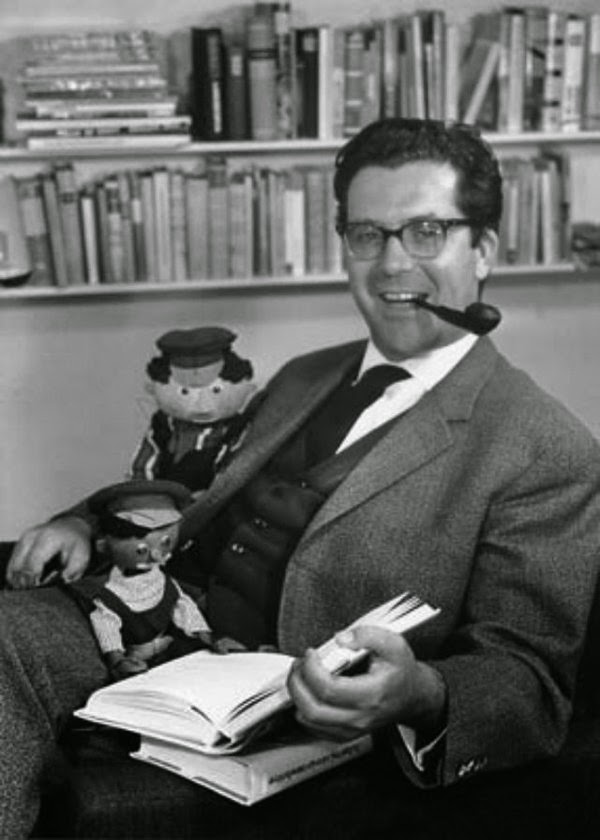









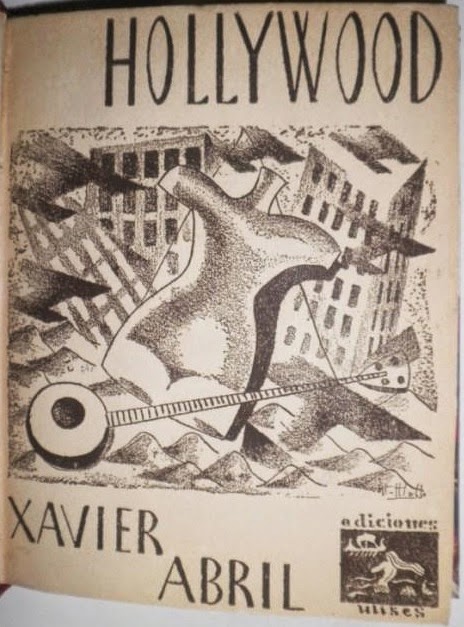






















































%2B-%2Bcopia.jpg)

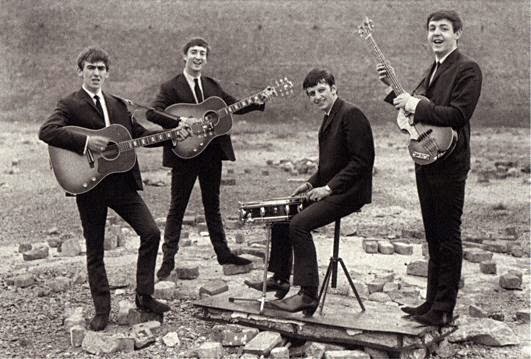


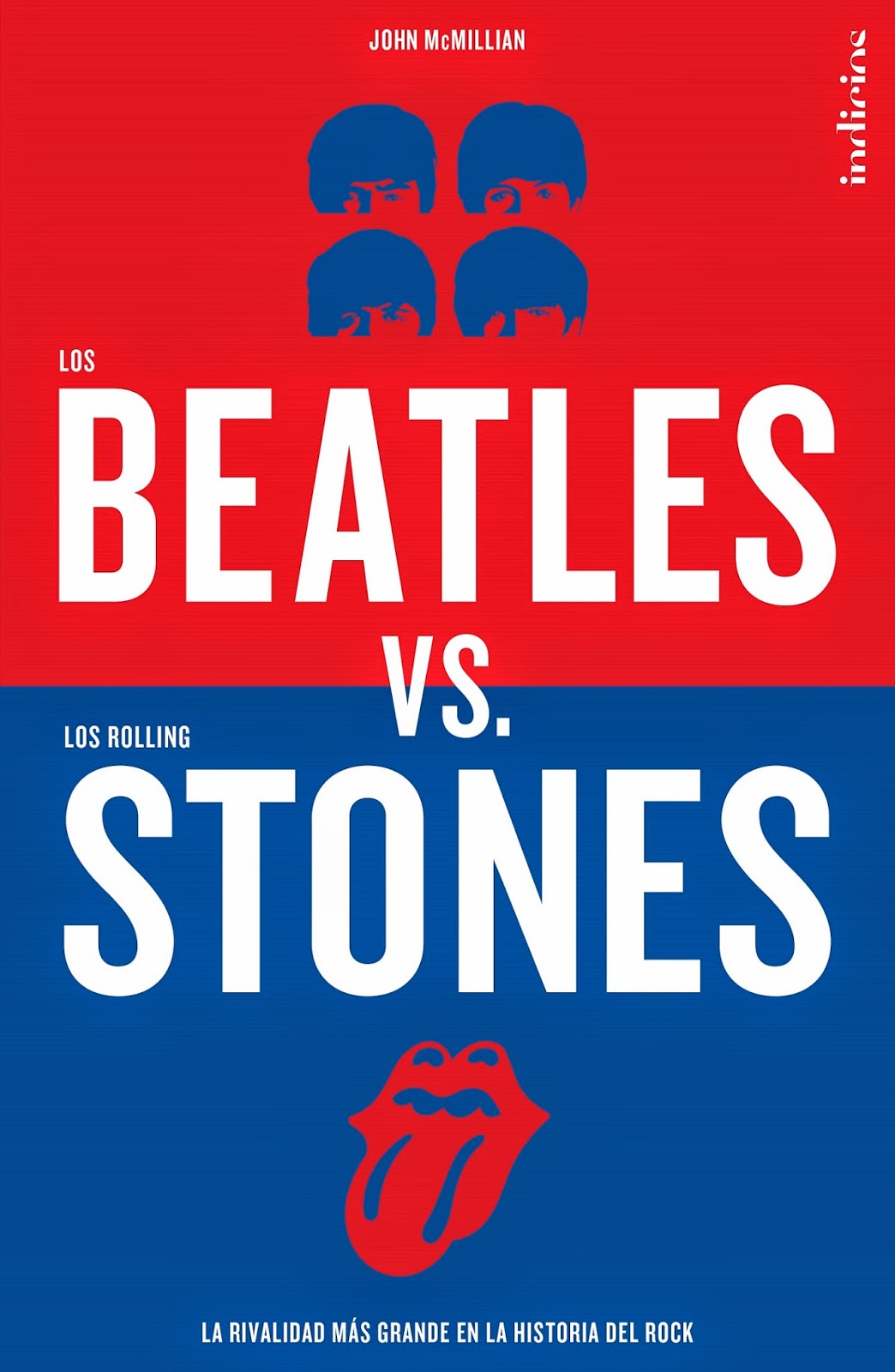


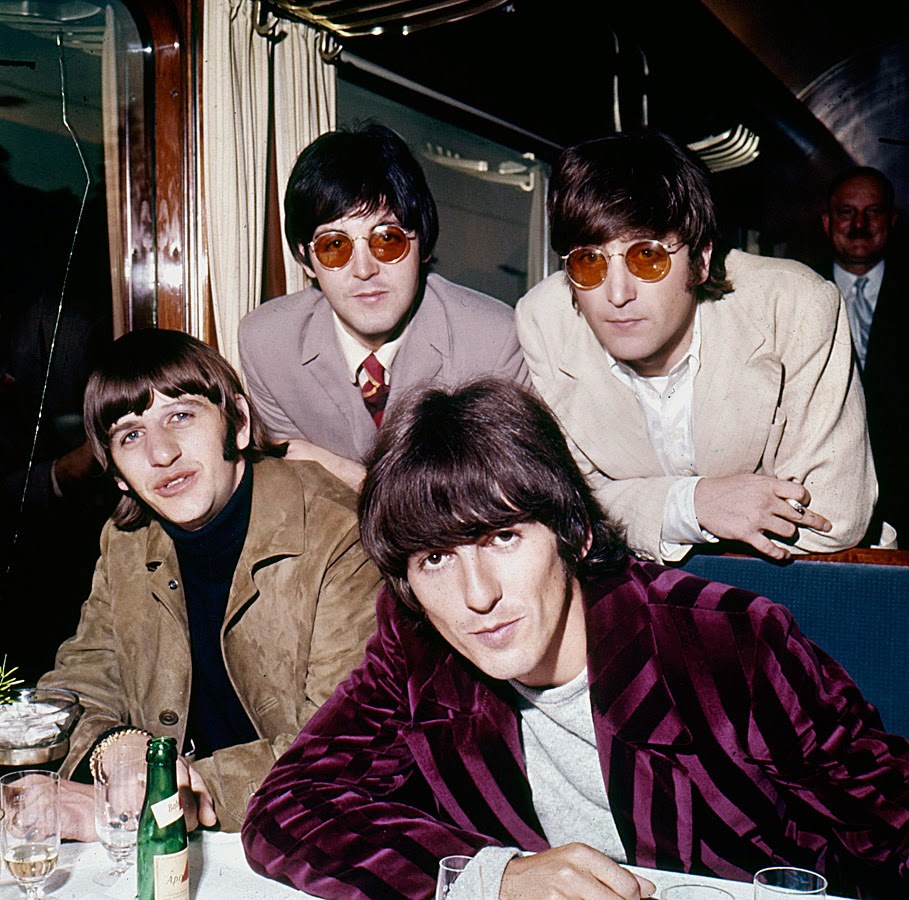

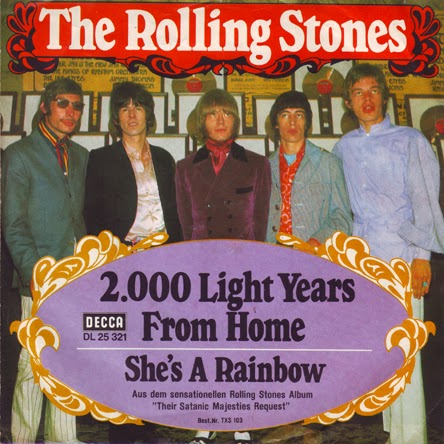
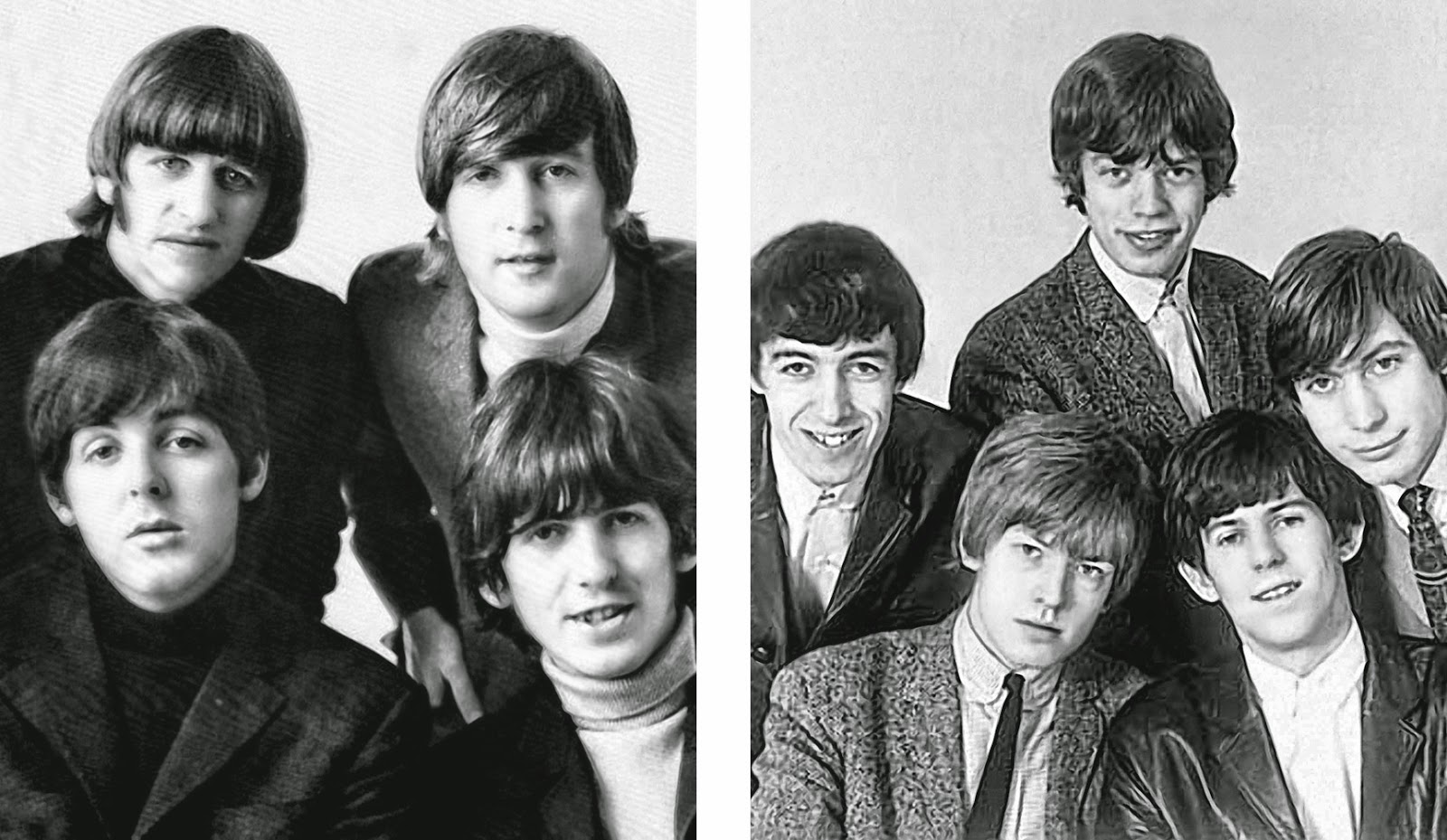


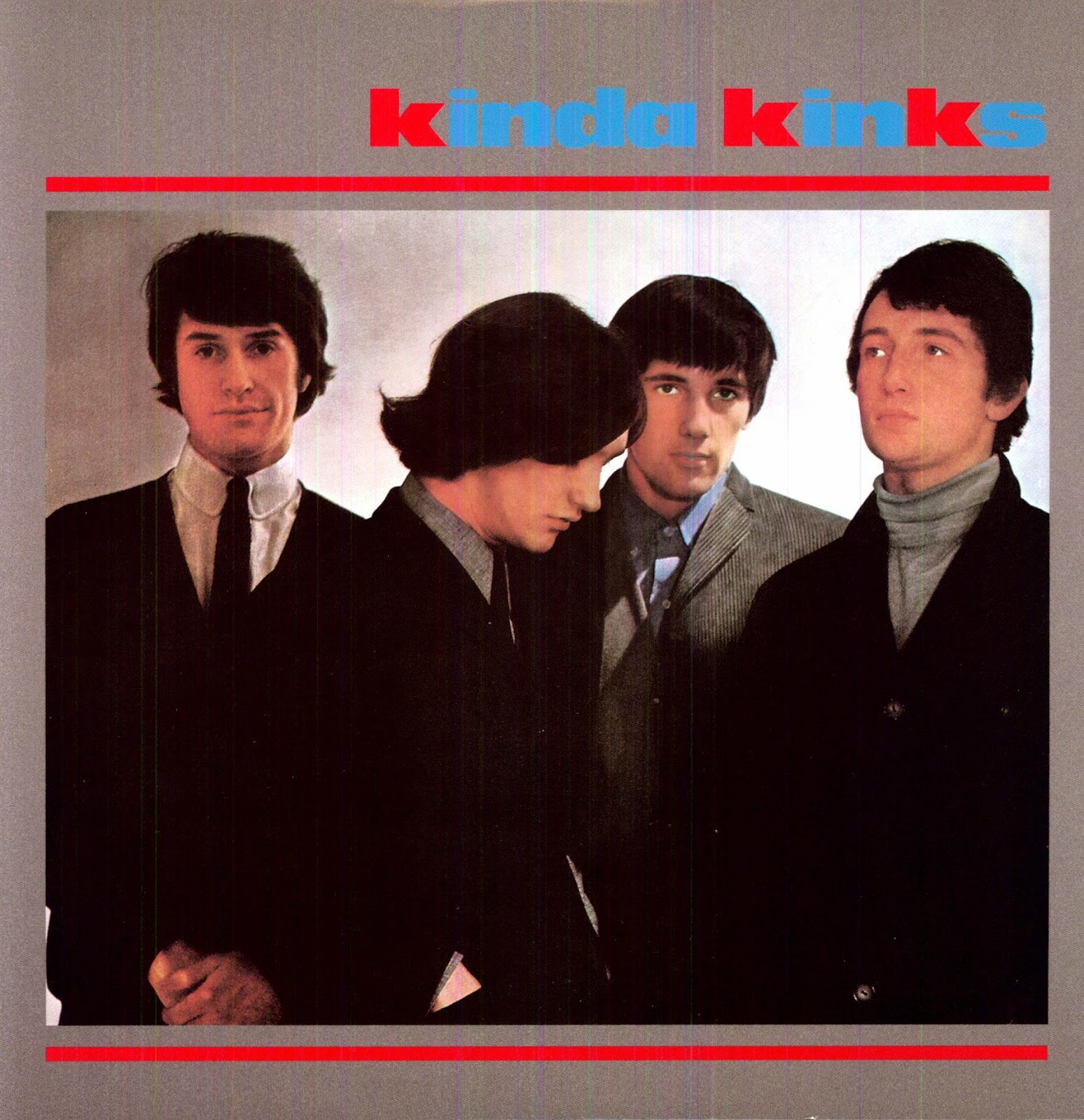
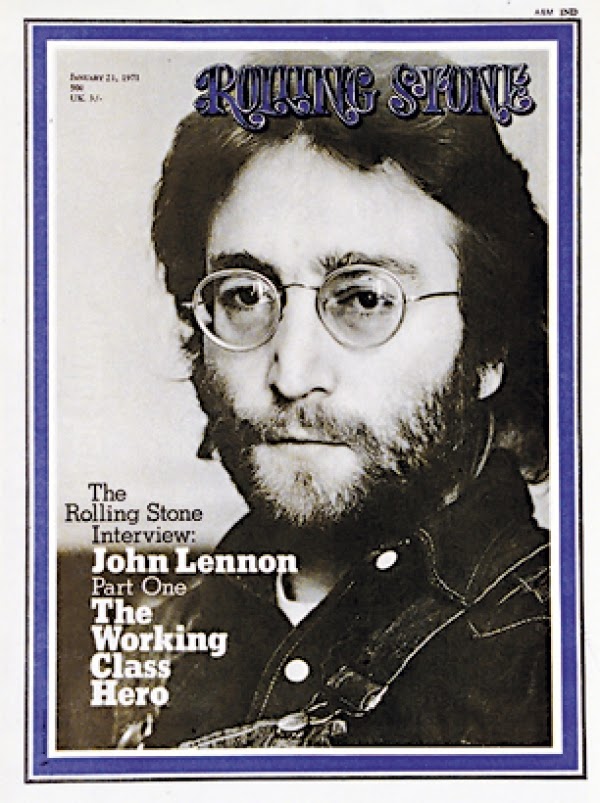
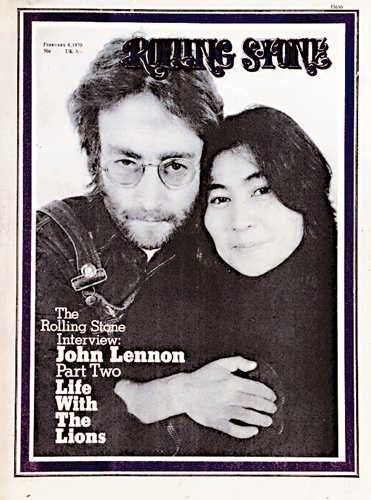


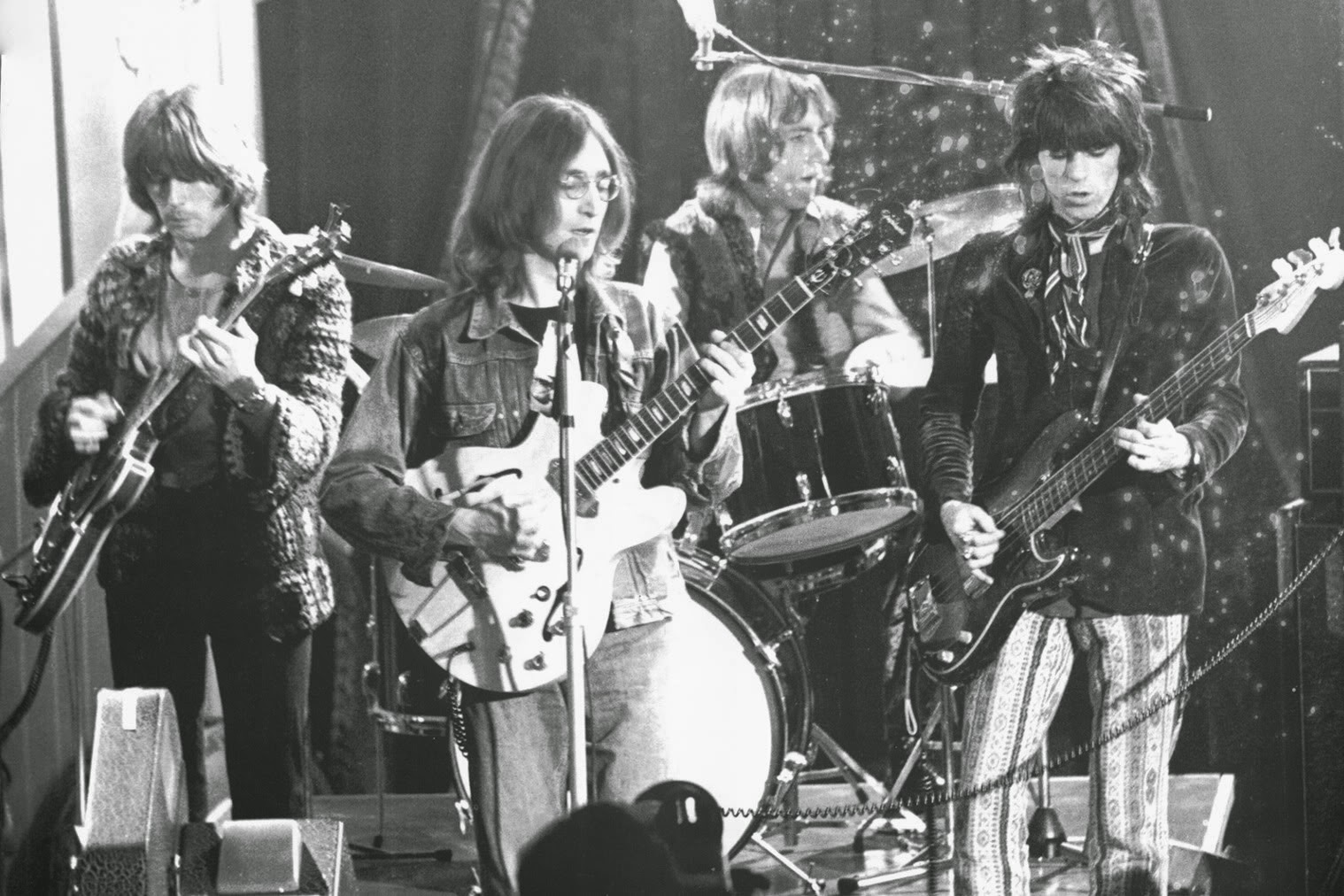
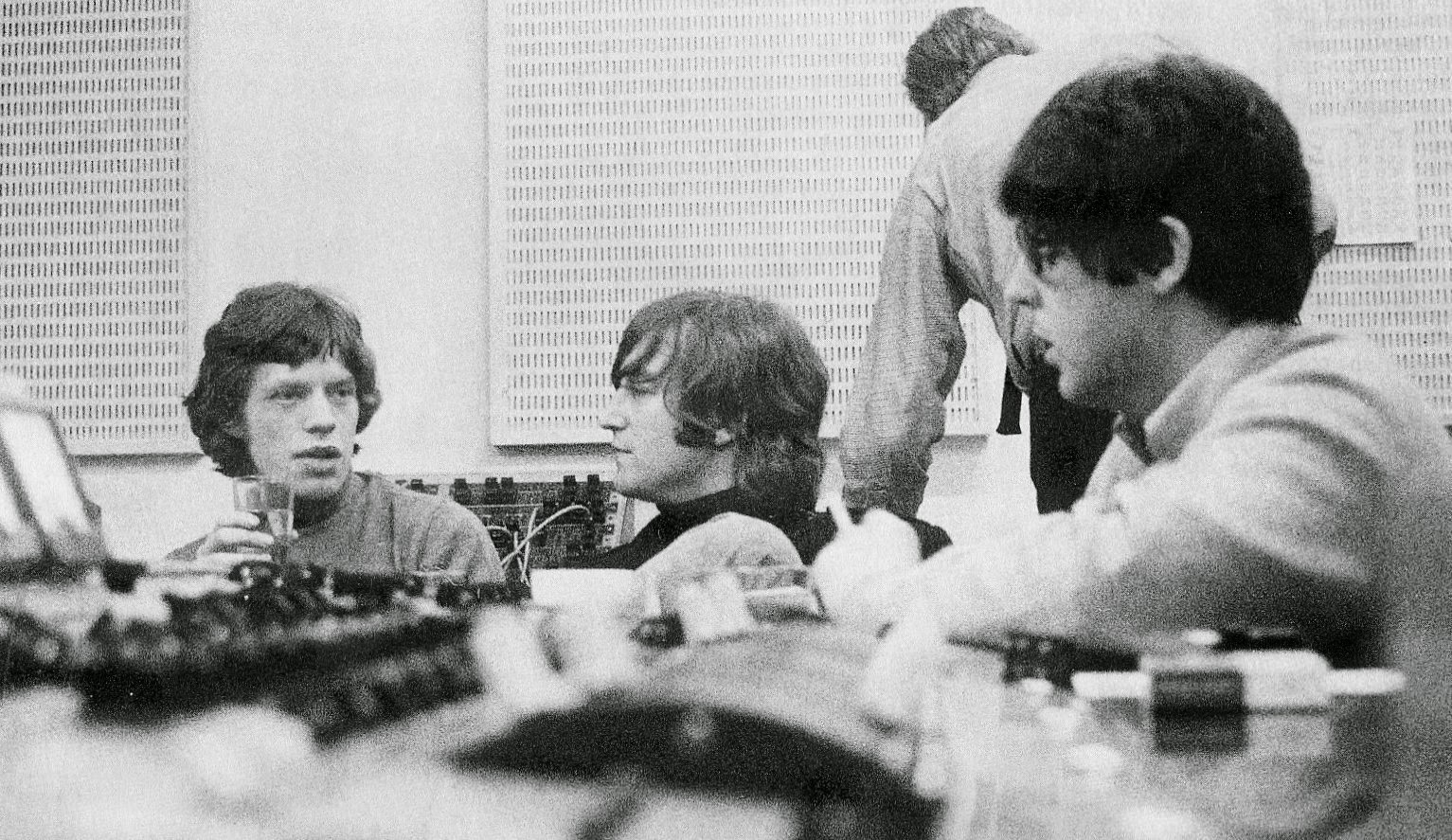
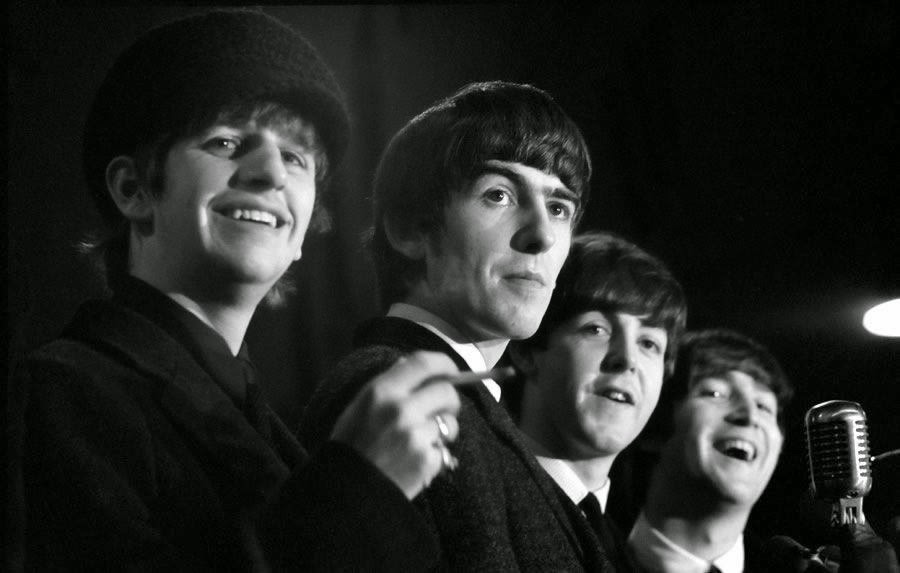

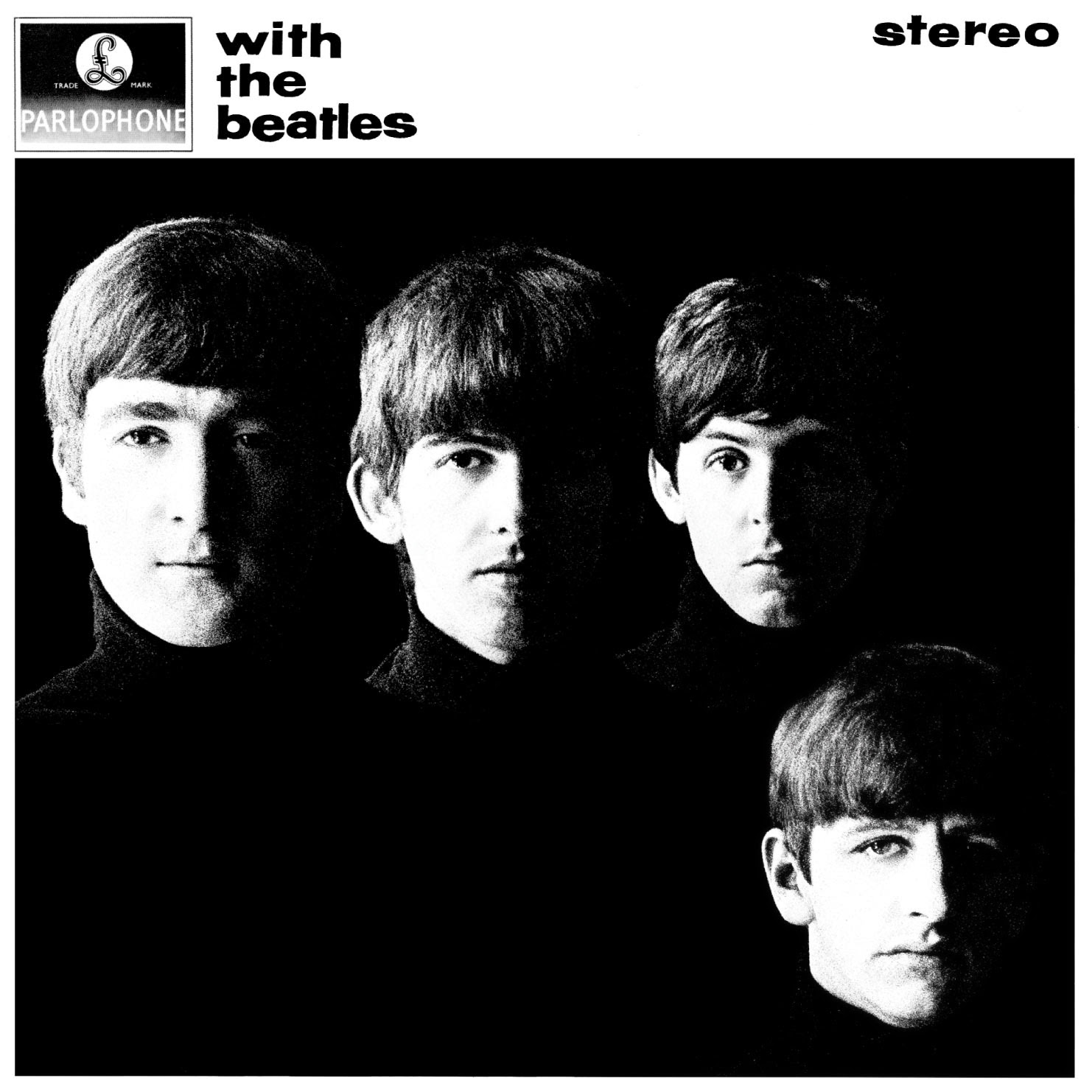
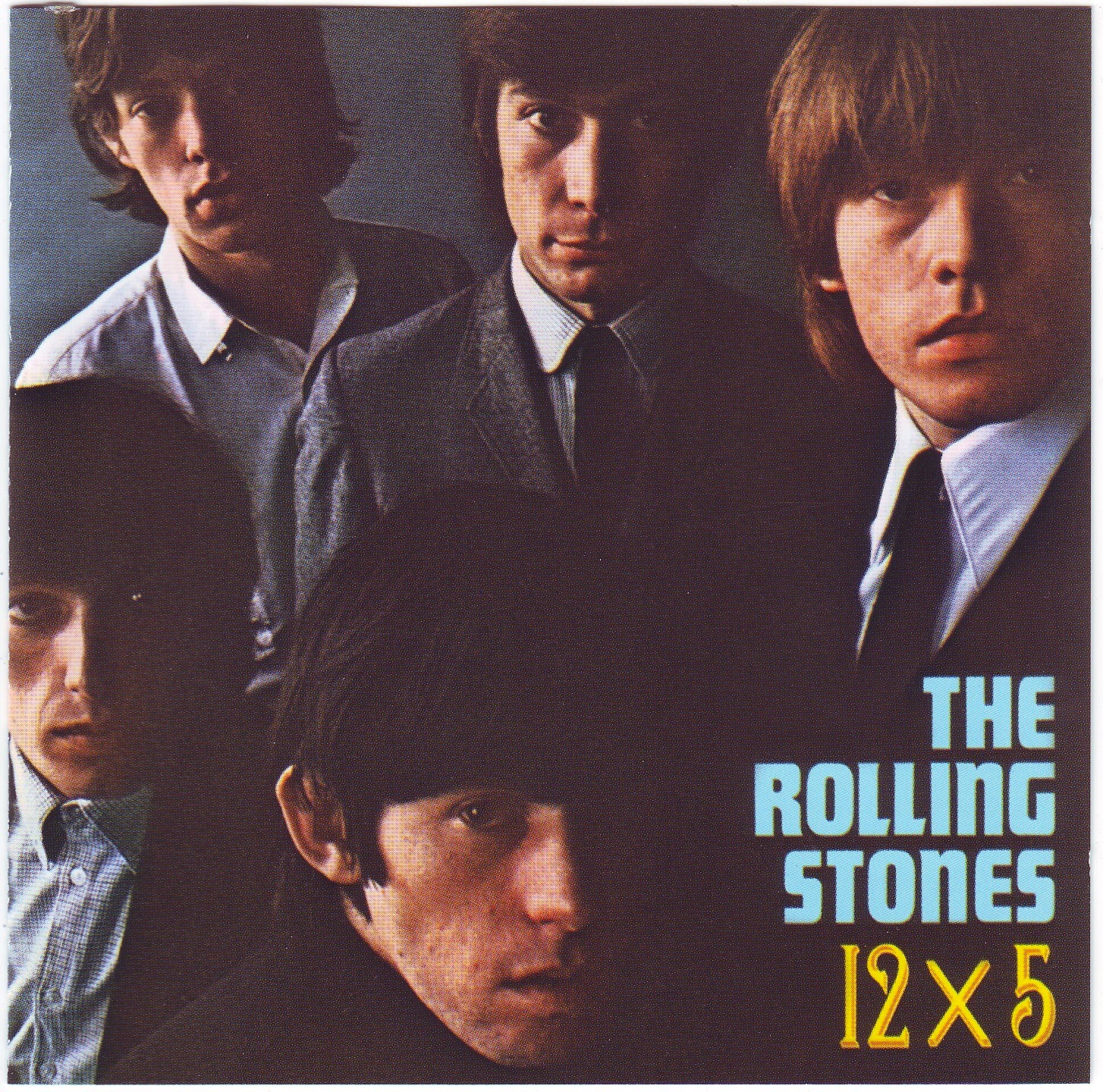
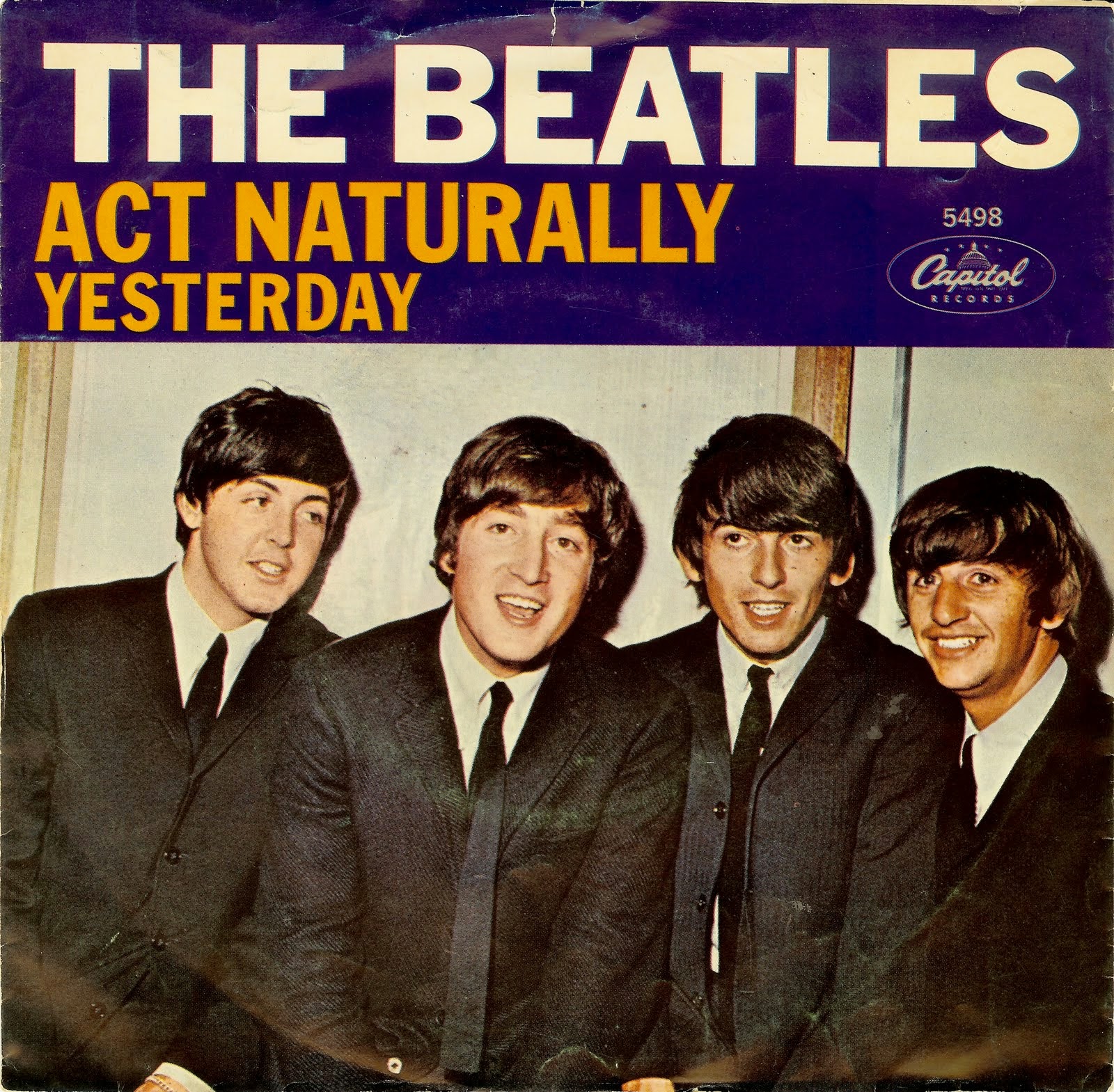

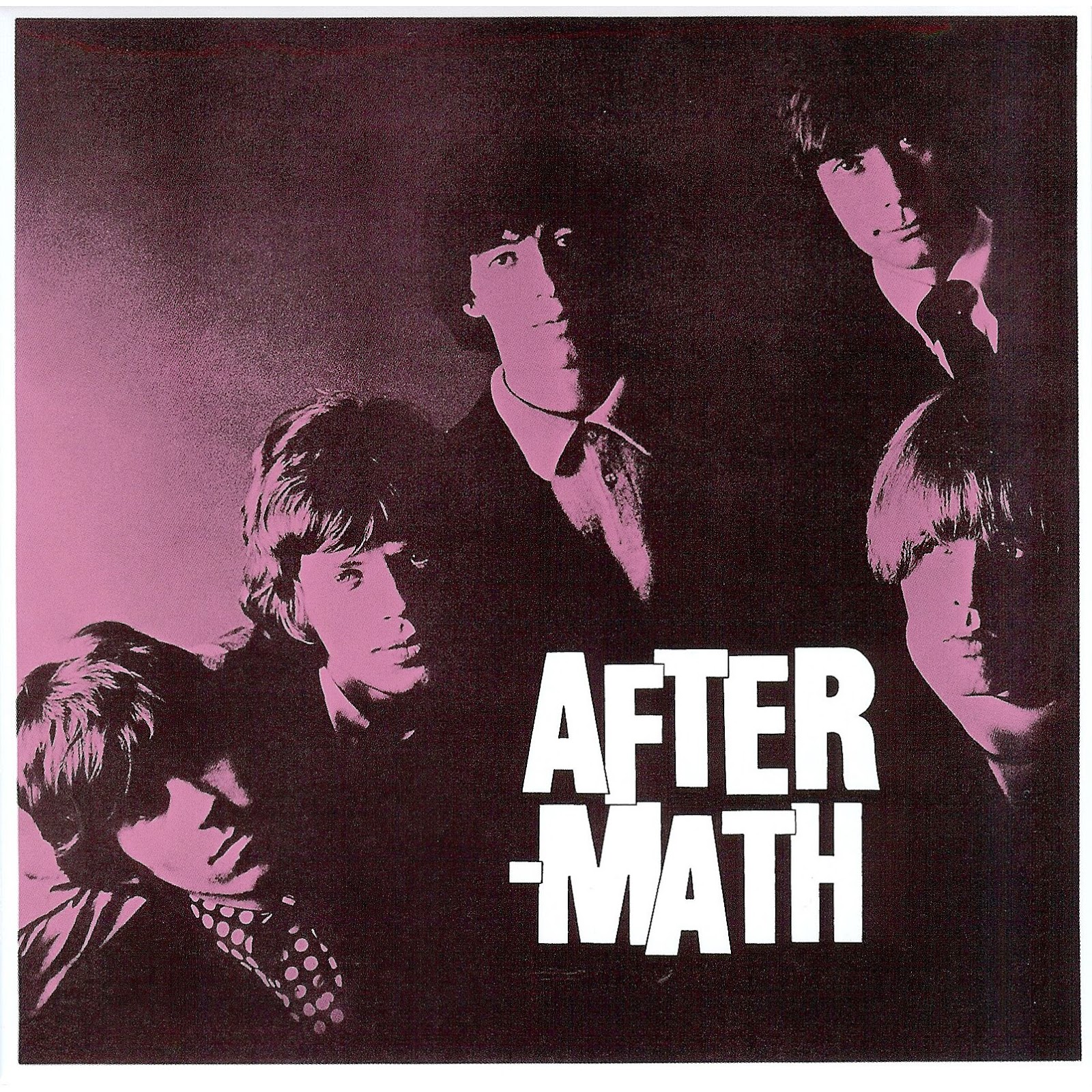
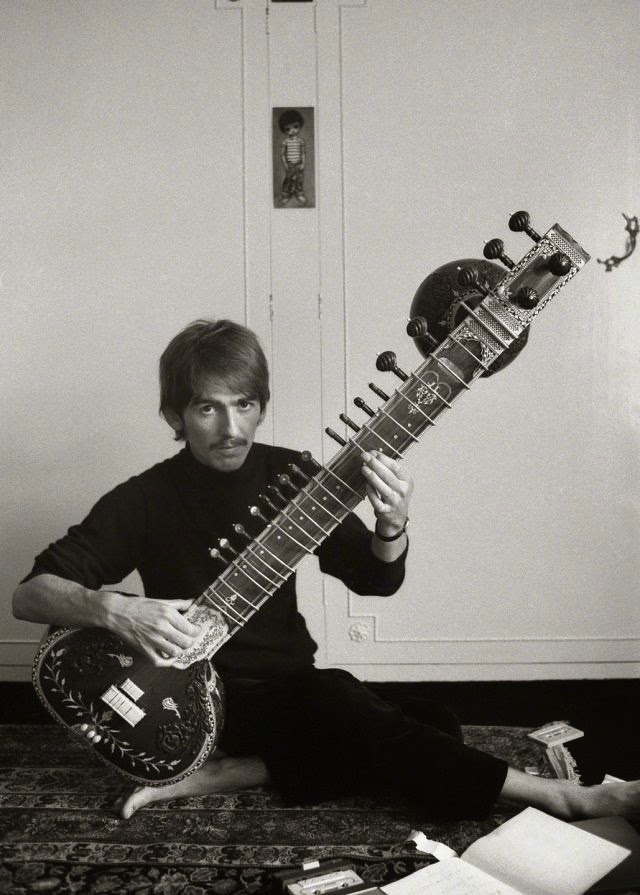
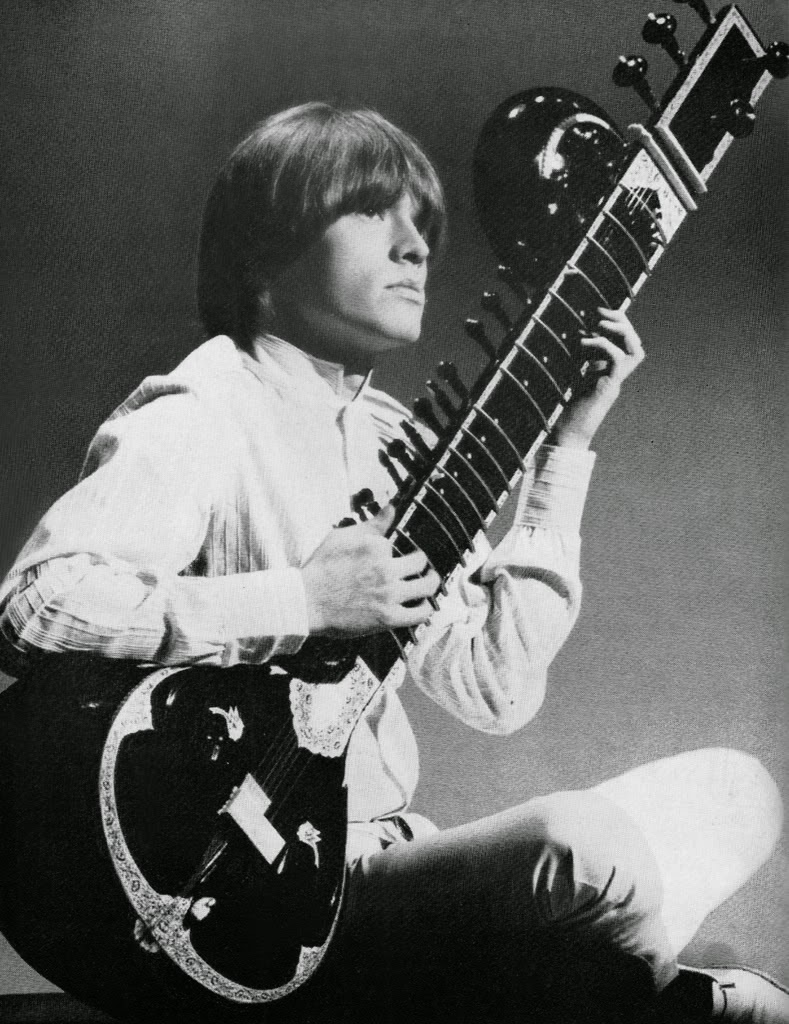
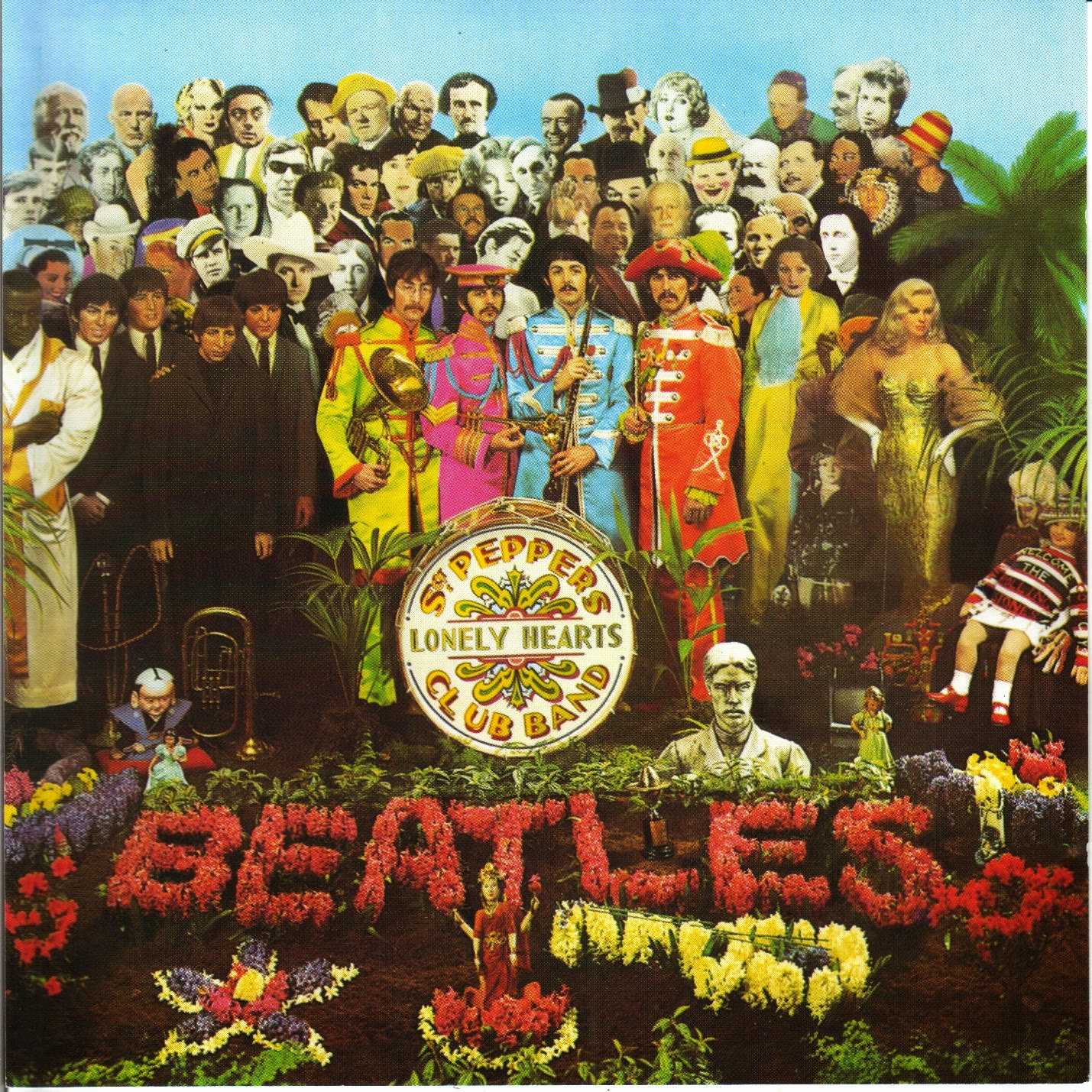
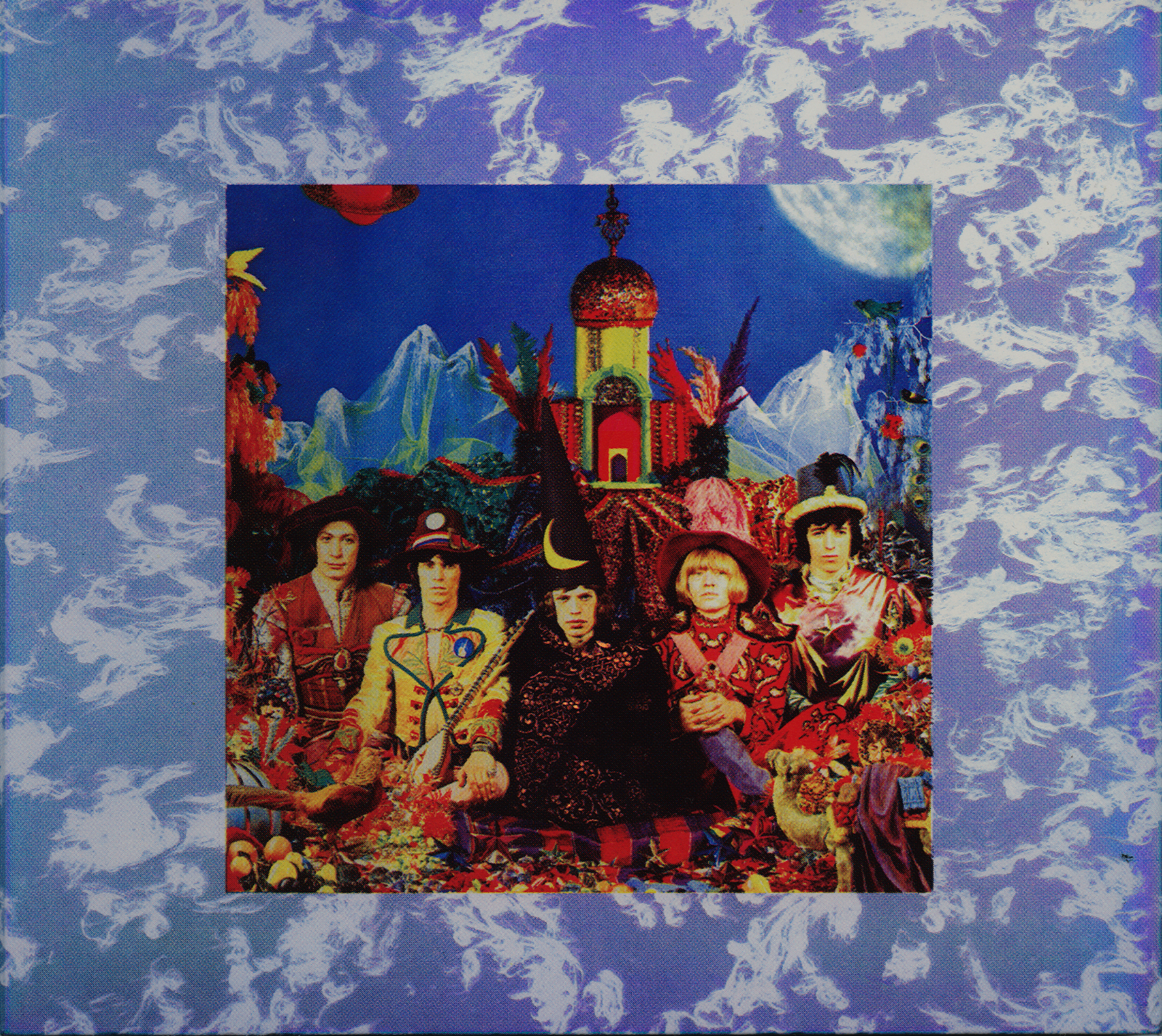
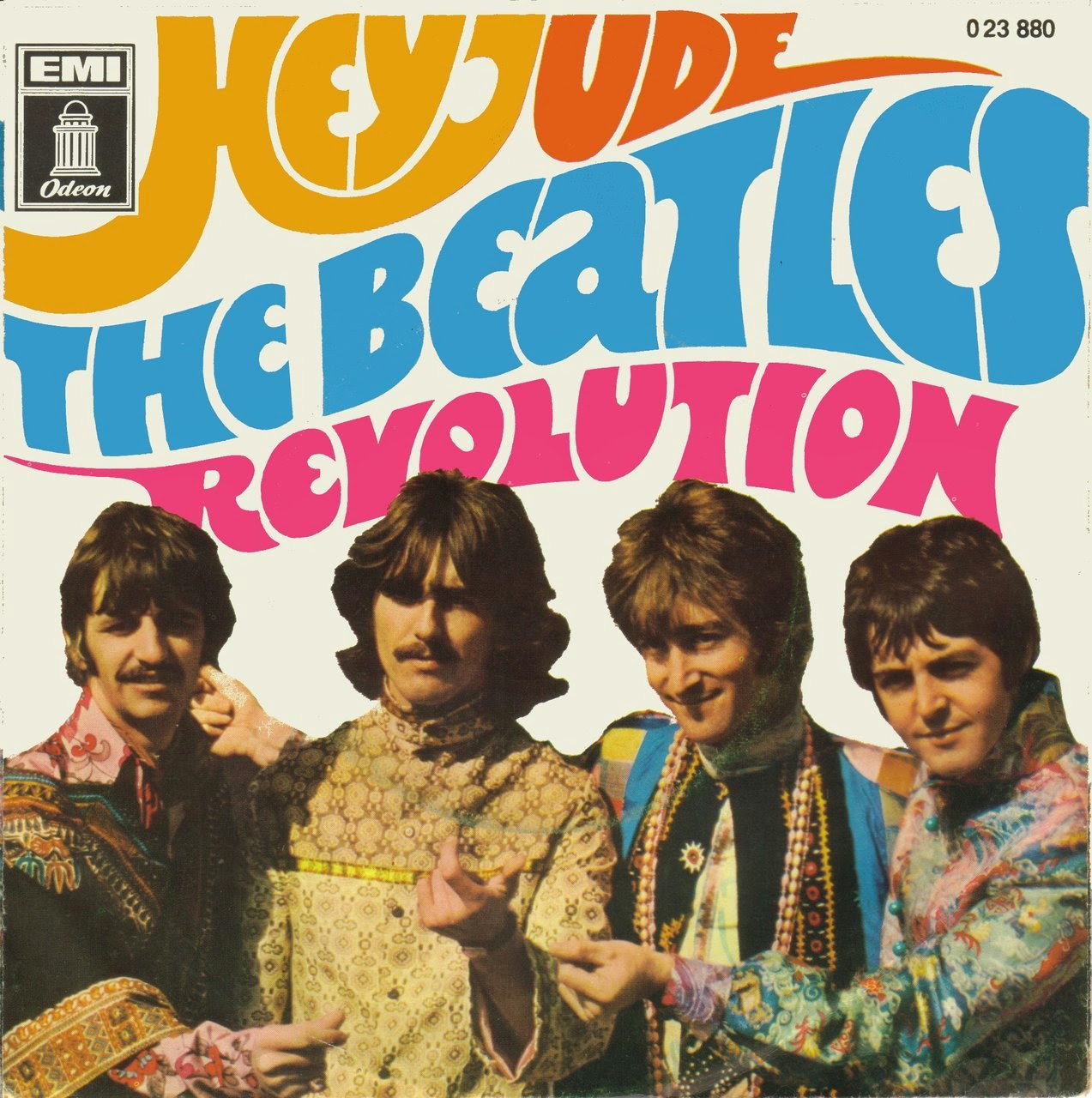
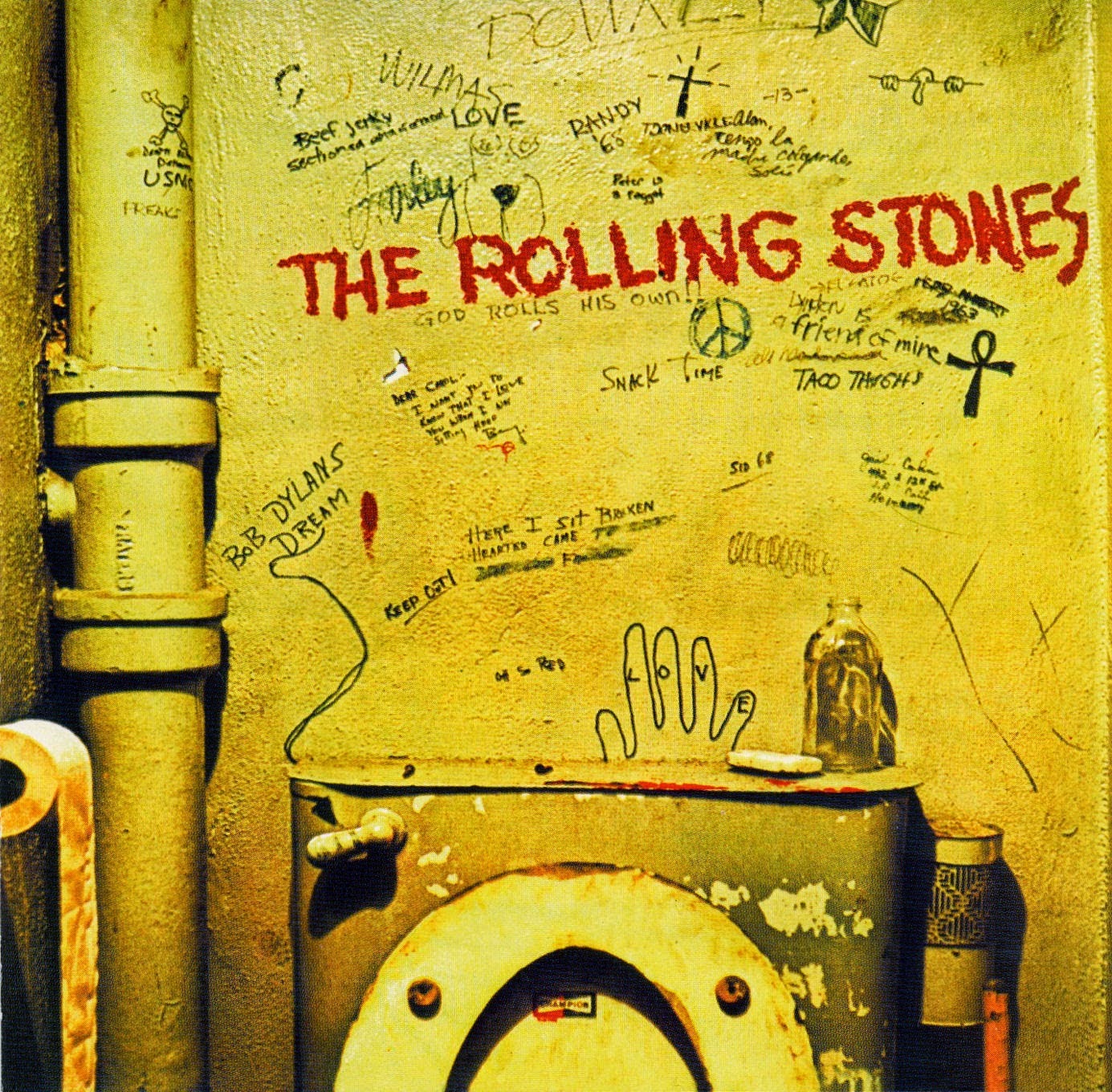
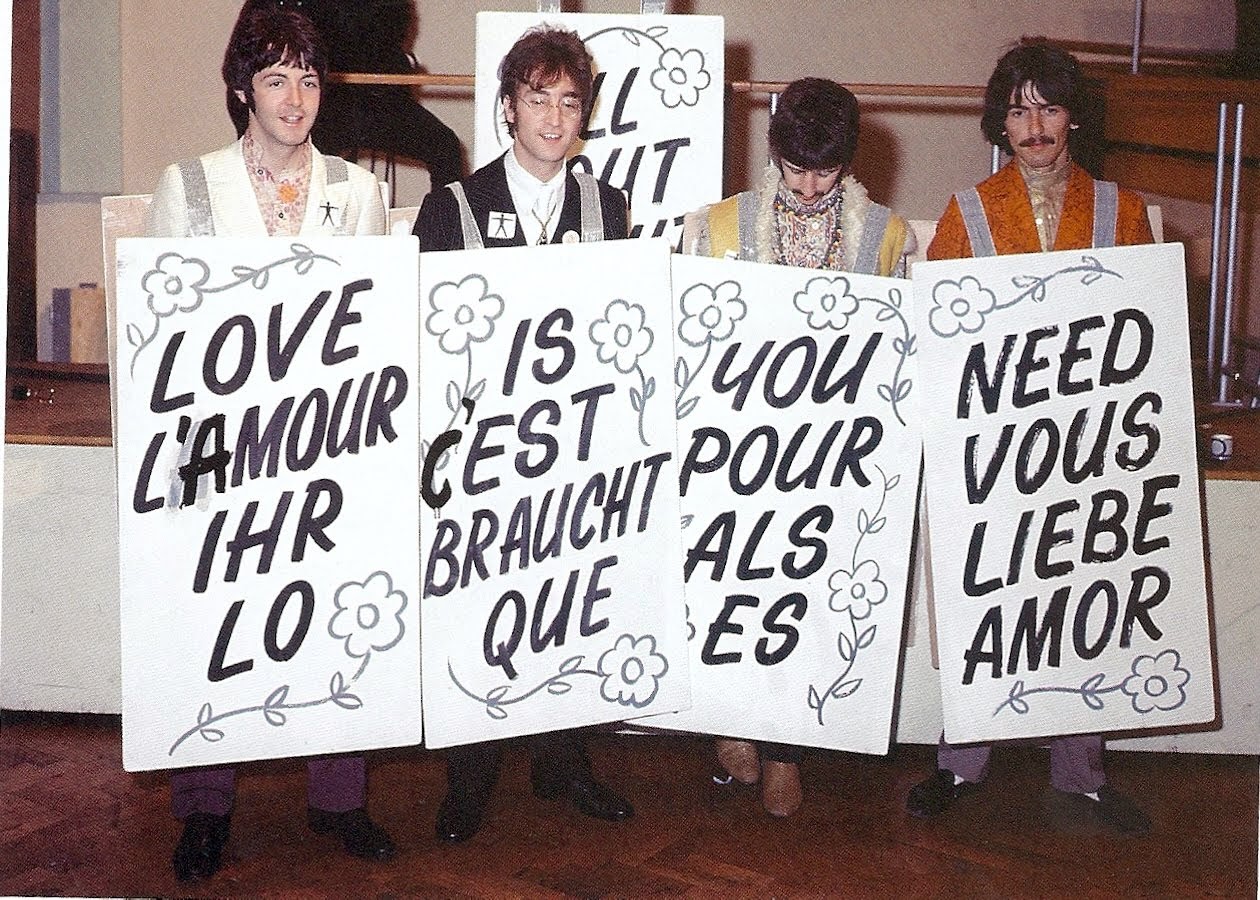

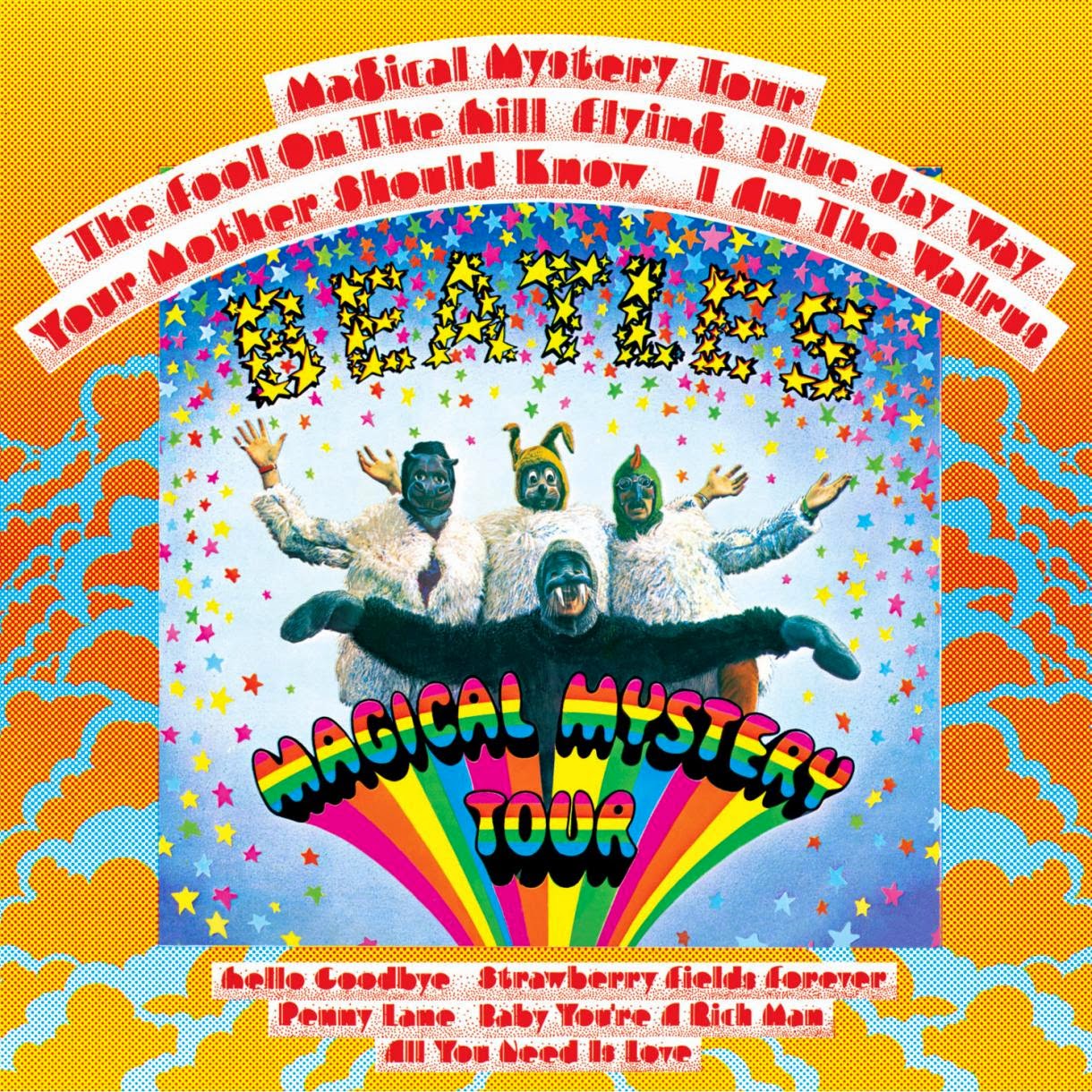
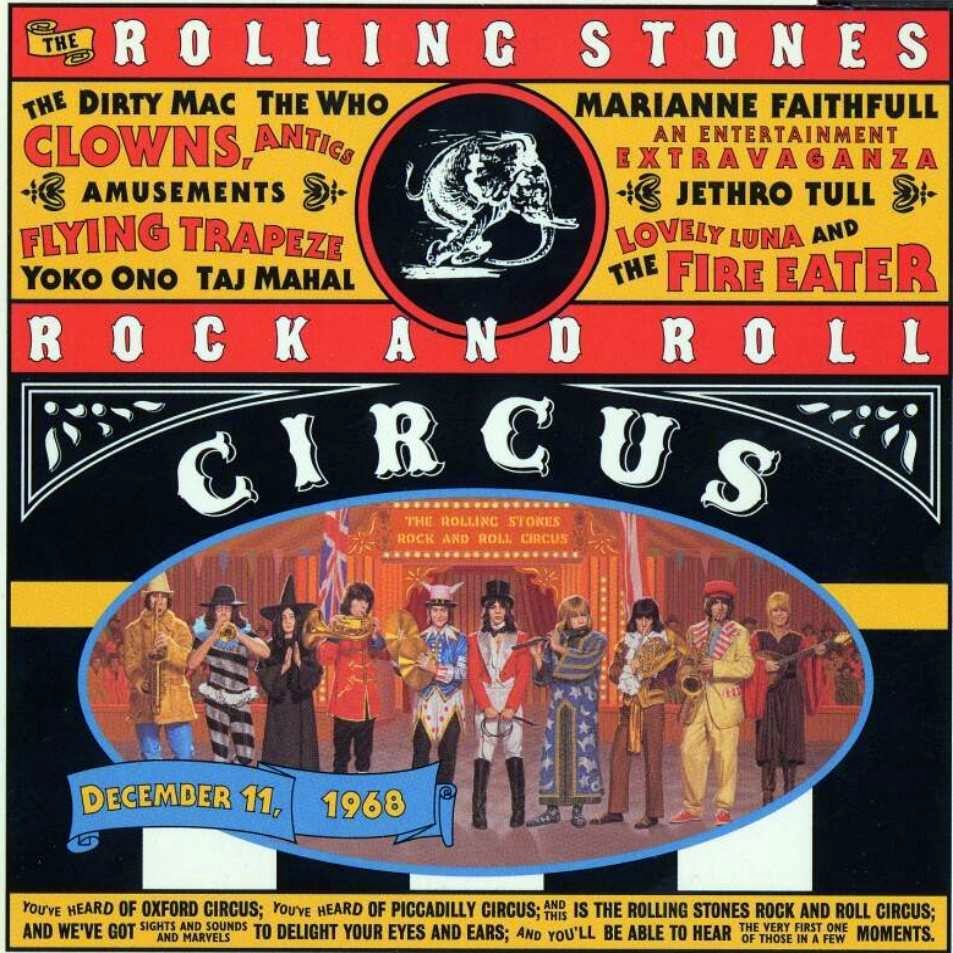
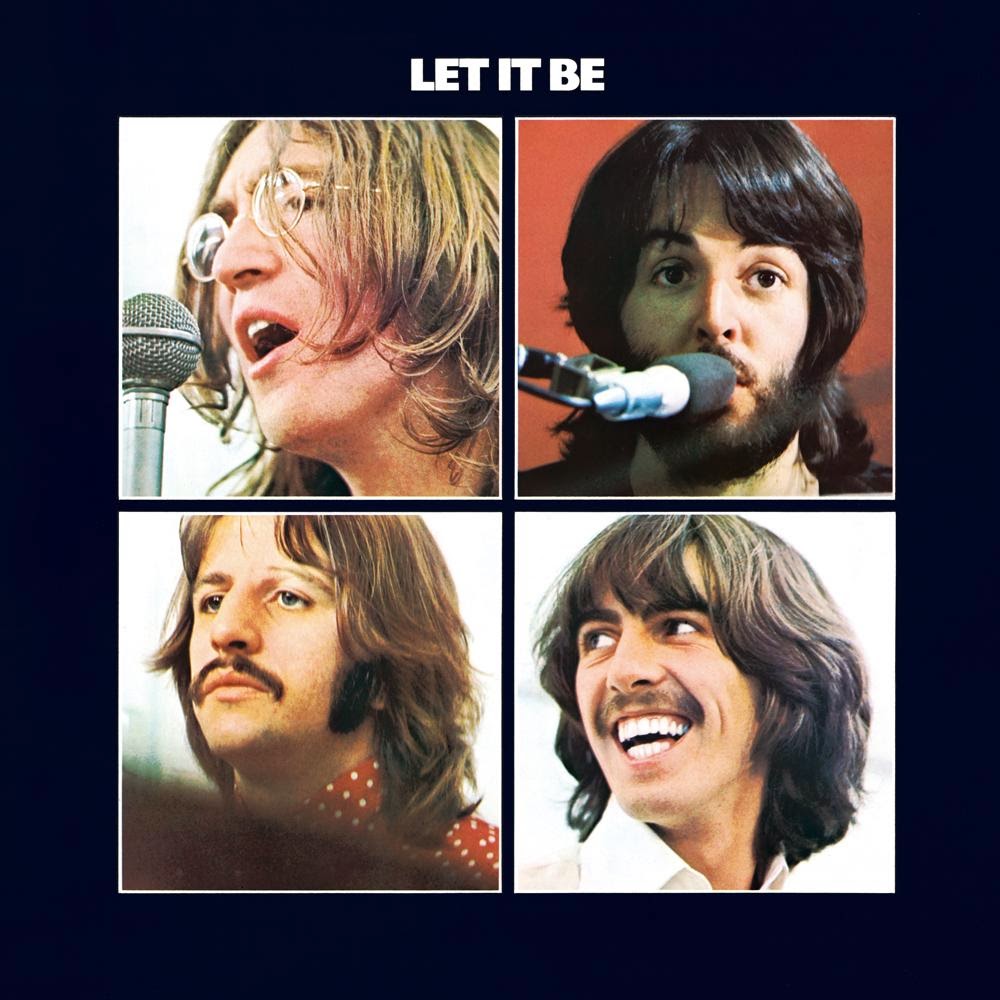
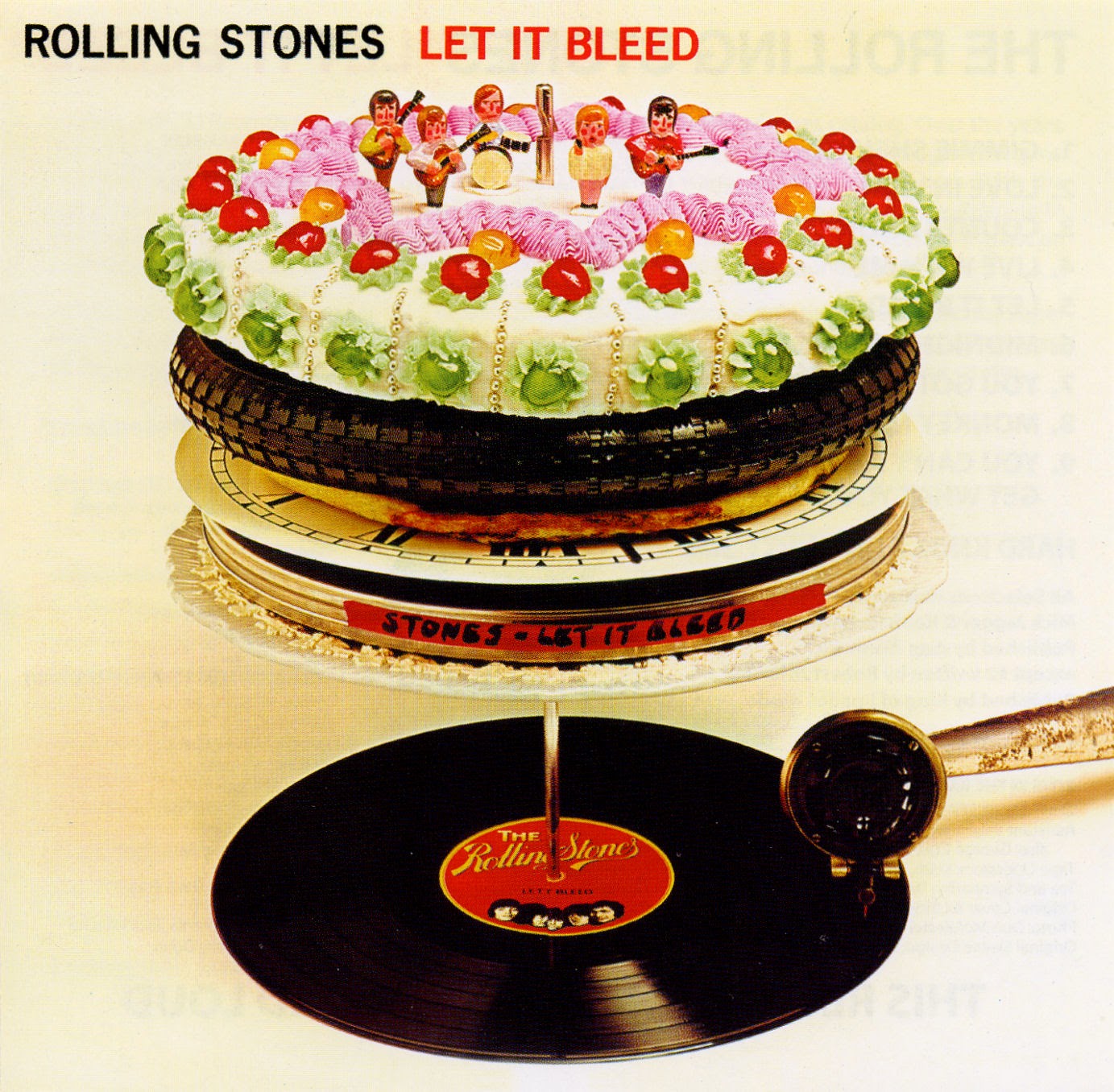
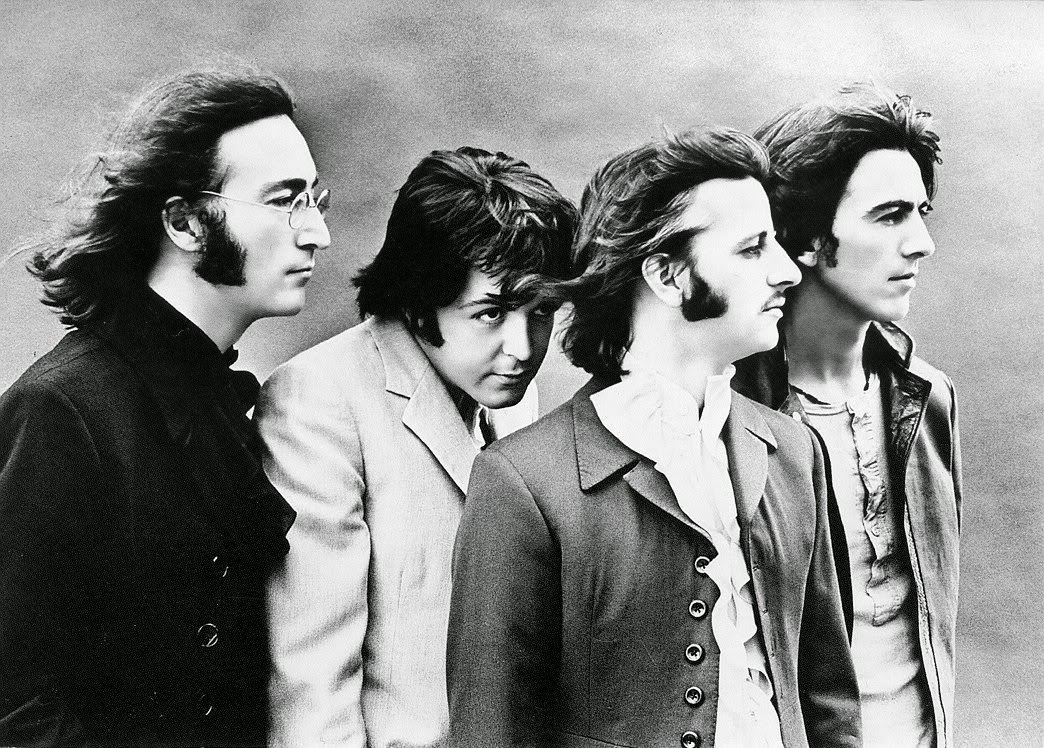


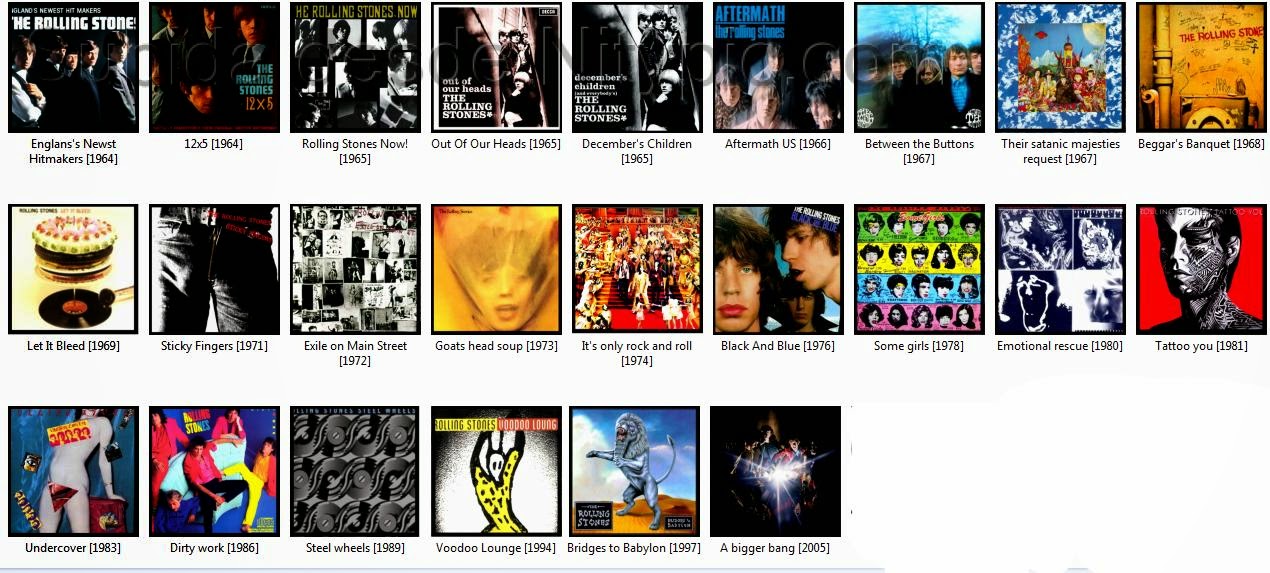











.jpg)