Escribir es una provocación.
Emil Cioran
“¡Cuántos libros, Dios mío, y qué poco tiempo y a veces qué pocas ganas de leerlos! Mi propia biblioteca donde antes cada libro que ingresaba era previamente leído y digerido, se va plagando de libros parásitos, que llegan allí muchas veces no se sabe cómo y que por un fenómeno de imantación y aglutinación contribuyen a cimentar la montaña de lo ilegible (…) No digo en cien años, en diez, en veinte ¡qué quedará de todo esto! Quizás solo los autores que vienen de muy atrás, la docena de clásicos que atraviesan los siglos a menudo sin ser leídos, pero airosos y robustos, por una especie de impulso elemental o de derecho adquirido…”. Escribió el pesimista Julio Ramón Ribeyro en su libro Prosas Apátridas. Y tiene razón en mucho, si es que no en todo. ¿Cuántos de los libros que hoy se publican y que “fueron escritos con tanto amor y tanta pena” no tienen ya, anticipadamente, el olvido asegurado? Ribeyro escribió que “la gloria literaria es una lotería y la perduración artística un enigma”, sin embargo, con todo, el hombre, empecinado, “sigue escribiendo, publicando, leyendo, glosando”.
Pero si de algo estoy seguro es que del enorme océano de novelistas que por estas tierras americanas han nacido y seguirán naciendo, algunos de ellos muy buenos, a tres de ellos se les seguirá leyendo y estarán, si es que ya no lo están, en la categoría de clásicos, para mí tres cimas de la novela que se escribe por estas tierras: el uruguayo Juan Carlos Onetti (1909-1994), el peruano José María Arguedas (1911-1969) y el mexicano Juan Rulfo (1917-1986), maestros los tres no solo de la forma moderna de la novelística sino de las profundidades del espíritu humano.
Pienso en la obra de Onetti, Arguedas y Rulfo y se me hace inevitable recordar la obra narrativa de William Faulkner y su influencia en la obra de los tres: es innegable. Aunque quizá sea menos evidente en la de Arguedas. El peruano Vargas Llosa escribióhace un tiempo atrás en El viaje a la ficción que: "Sin la influencia de Faulkner no hubiera habido novela moderna en América Latina."
En otro momento, el mismo Vargas Llosa se atrevió a decir que la novela realmente moderna de Latinoamérica se inicia con la primera novela de Onetti titulada El Pozo del año 1939 (en cuya primera edición hay un dibujo falso de Picasso en la pasta). A pocas semanas de la muerte de Onetti, un periodista le preguntó de quién se sentía más heredero, el uruguayo respondió: "En un tiempo, en principio, indudablemente William Faulkner". Pienso en Yoknapatawpha y en Santa María, esos territorios ficticios, personales, intransferibles de la ironía, dolor y frustración de sus personajes trágicos.
En otro momento, el mismo Vargas Llosa se atrevió a decir que la novela realmente moderna de Latinoamérica se inicia con la primera novela de Onetti titulada El Pozo del año 1939 (en cuya primera edición hay un dibujo falso de Picasso en la pasta). A pocas semanas de la muerte de Onetti, un periodista le preguntó de quién se sentía más heredero, el uruguayo respondió: "En un tiempo, en principio, indudablemente William Faulkner". Pienso en Yoknapatawpha y en Santa María, esos territorios ficticios, personales, intransferibles de la ironía, dolor y frustración de sus personajes trágicos.
En cuanto a Arguedas es conocida la enorme admiración que sintió cuando llegó a sus manos la novela Las palmeras salvajes del norteamericano, la versión que conoció fue la de Jorge Luis Borges que salió en Editorial Sudamericana el año 1940. Decía García Márquez que la diferencia entre los narradores regionalistas y los narradores modernos es que los primeros no habían leído a Faulkner, cosa que sí hizo Arguedas y con provecho (Ricardo González Vigil señalaba que el primer capítulo de Los ríos profundos lleva por título El viejo, nombre de una de las historias de Las palmeras salvajes, lectura que definitivamente lo marcó). Tengo para mí que Arguedas no es narrador indigenista, ubica muchas de sus historias en los Andes, que es diferente.
En Rulfo es más complicado el asunto, no porque no haya evidencias saltantes, sino porque él mismo repetía cada que le preguntaban sobre Faulkner, que cuando escribió Pedro Páramo no conocía la obra del escritor sureño, aunque es más que evidente algunos elementos comunes a ambas obras: una aparente estructura caótica, una visión fatalista del pasado, por nombrar algunas "coincidencias" entre el norteamericano y Juan Rulfo, que también incursionó en la fotografía: Juan en la fotografía, como dicen los mexicanos, "no cantaba mal las rancheras". Ernesto Parra, periodista español, le pidió a Rulfo, allá por 1979, que mencionara a los escritores hispanoamericanos de su preferencia, este respondió: "En primer lugar, a Juan Carlos Onetti. Para mí es un autor fundamental. Después, José María Arguedas, de Perú, que desgraciadamente se suicidó".
Aparte del conocimiento de sus obras entre ellos, ¿se conocieron personalmente, tuvieron contacto, aunque sea epistolar? Pues sí se conocieron, al menos Arguedas con Rulfo y este con Onetti. Por ahí hay un par de fotos donde se les ve a Juan Rulfo y a Juan Carlos Onetti, ambos enternados y en una mesa, lo que no sé es si alguna de ellas corresponde a una anécdota que se cuenta de ambos cuando se encontraron en Europa.
La anécdota de ese encuentro cuenta lo siguiente:
Tanto Rulfo como Onetti eran personas silenciosas, discretas, ensimismadas. En una oportunidad se encontraron en París, decidieron, entonces, ir a un café. Sentados frente a frente en la mesa de la cafetería elegida, dejaron pasar como tres horas sin decir una palabra, sumidos ambos en un completo silencio que debió ser algo incómodo. Cuando decidieron marcharse, los dos se pusieron de pie y Juan Rulfo a manera de despedida soltó esta frase sencilla y sincera: “Otra vez será”.
En cuanto a Arguedas y su relación con Rulfo, debemos mencionar que el primero escribió en el diario que aparecería en su novela inconclusa El zorro de arriba y el zorro de abajo las siguientes líneas donde habla de su afecto por el mexicano y por Onetti, también menciona a otros como lo pueden leer a continuación.
11 de mayo
Ayer escribí cuatro páginas. Lo hago por terapéutica, pero sin dejar de pensar en que podrán ser leídas. ¡Qué débil es la palabra cuando el ánimo anda mal! Cuando el ánimo está cargado de todo lo que aprendimos a través de todos nuestros sentidos, la palabra también se carga de esas materias. ¡Y cómo vibra! Yo me convertí en ignorante desde 1944. He leído muy poco desde entonces. Me acuerdo de Melville, de Carpentier, de Brecht, de Onetti, de Rulfo. ¿Quién ha cargado a la palabra como tú, Juan, de todo el peso de padeceres, de conciencias, de santa lujuria, de hombría, de todo lo que en la criatura humana hay de ceniza, de piedra, de agua, de pudridez violenta por parir y cantar, como tú? En ese hotel, más muerto que vivo, el Guadalajara Milton, nos alojaron juntos ¿de pura casualidad? Me contaste algo de cómo fue tu vida. Te despidieron y volvieron a nombrar algo así como veinte veces en los Ministerios de la Revolución Mexicana. Trabajaste en una fábrica de llantas. Dejaste el puesto porque te quisieron enviar a las oficinas de otro país. Mientras hablabas en tu cama, fumabas mucho. Me hablaste muy mal de Juárez. No debí sorprenderme de la heterodoxia con que ordenabas las causas y efectos de la historia mexicana, de cómo parecía que conocías a fondo, tanto o mejor que tu propia vida, esa historia. Y me hiciste reír describiendo al viejo Juárez como a un sujeto algo nefasto y con facha de mamarracho. Me acordé de la primera vez que te conocí en Berlín, de cómo te llevé del brazo al ómnibus, con cuánta felicidad, como cuando, ya profesional, volví a encontrar a don Felipe Maywa, en San Juan de Lucanas y ¡de repente! me sentí igual a ese gran indio al que había mirado en la infancia como a un sabio, como a una montaña condescendiente. ¡Igual a él! Y mientras los otros poblanos me doctoreaban estropeándome hasta la luz del pueblo, él, don Felipe, me permitió que lo tomara del brazo. Y sentí su olor de indio, ese hálito amado de la bayeta sucia de sudor. Y abracé a don Felipe de igual a igual. Don Felipe tiene pequeña estatura –aún vive—. Yo, que soy mediano, le llevo bastante en tamaño. Pero nos miramos de hombre a hombre. Y no era mayor mi asombro justificado, bien contenido y por eso mismo tenso. Nos miramos abrazados, ante el otro tipo de asombro de los poblanos, indios y wiraqochas vecinos notables que estaban respetándome, desconociéndome. ¡Si yo era el mismo, el mismo pequeño que quiso morir en un maizal del otro lado del río Huallpamayo, porque don Pablo me arrojó a la cara el plato de comida que me había servido la Facundacha! Pero, también allí, en el maizal, sólo me quedé dormido hasta la noche. No me quiso la muerte, como no me aceptó en la oficina de la Dirección del Museo Nacional de Historia, de Lima. Y desperté en el Hospital del Empleado. Y vi una luz melosa, luego el rostro muy borroso de gentes. (Una boticaria no me quiso vender tres píldoras de seconal, dijo que con tres podría quedarme dormido para no despertar; y yo me tomé treinta y siete. Fueron tan ineficaces como la imploración que le dirigí a la Virgen, llorando, en el maizal de Huallpamayo.) Decía que era el mismo niño a quien don Pablo, el amo del pueblo, gamonalcito de entonces, le arrojó la comida a la cara, pero sin duda al mismo tiempo era bien otro. Ese bien otro y el chico del maizal, sin embargo, eran una sola cosa y don Felipe, bajo de estatura, macizo, antiguo y nuevo como yo, lo aceptó, lo encontró natural que así fuera. Por eso me trató de igual a igual, como tú, Juan, en Berlín y en Guadalajara y en Lima, también en ese pueblo de Guanajuato, fregado hasta nomás, como el Cuzco. Tú fumabas y hablabas, yo te oía. Y me sentí pleno, contentísimo, de que habláramos los dos como iguales. En cambio a don Alejo Carpentier lo veía como a muy “superior”, algo así como esos poblanos a mí, que me doctoreaban. Sólo había leído El reino de este mundo y un cuento; después he leído Los pasos perdidos. ¡Es bien distinto a nosotros! Su inteligencia penetra las cosas de afuera adentro, como un rayo; es un cerebro que recibe, lúcido y regocijado, la materia de las cosas, y él las domina. Tú también, Juan, pero tú de adentro, muy de adentro, desde el germen mismo; la inteligencia está; trabajó antes y después.
Bueno, voy a releer lo que he escrito; estoy bastante confundido, pero, aunque muy agobiado por el dolor a la nuca, algo más confiado que ayer en el hablar. ¿Qué habré dicho, Juan? A Onetti lo vi en México. Andaba con bastón, atendido por algunos que le conocían. Yo no había leído nada de él. Lástima. Le hubiera saludado; a don Alejo no me atrevía a acercarme, me lo presentaron dos veces. Dicen que es tímido, pero sentía o lo sentía como a un europeo muy ilustre que hablaba castellano. Muy ilustre, de esos ilustres que aprecian lo indígena americano, medidamente. Dispénseme, don Alejo; no es que me caiga usted muy pesado. Olí en usted a quien considera nuestras cosas indígenas como excelente elemento o material de trabajo. Y usted trabaja como un poeta y un erudito. Difícil hazaña. ¿Cómo maravilla le iluminan a usted y le instrumentan tantas memorizaciones de todos los tiempos? Onetti tiembla en cada palabra, armoniosamente; yo quería llegar a Montevideo –estoy en Santiago— entre otras cosas para saludarlo, para tomarle la mano con que escribe. Así es. Carlos Fuentes es mucho artificio, como sus ademanes. De Cortázar sólo he leído cuentos. Me asustaron las instrucciones que pone para leer Rayuela. Quedé, pues, merecidamente eliminado, por el momento, de entrar en ese palacio. Lezama Lima se regodea con la esencia de las palabras. Lo vi comer en La Habana como a un injerto de picaflor con hipopótamo. Abría la boca; se rociaba líquido antiasmático en la laringe y seguía comiendo. ¡Gordo fabuloso, Cuba que ha devorado y transfigurado la miel y hiel de Europa!
El escritor uruguayo Eduardo Galeano incluyó este conmovedor texto en su obra titulada El libro de los abrazos, que es casi como un complemento del diario del peruano:
ONETTI
Yo estaba regresando a Montevideo, al cabo de un viaje. De dónde venía, no recuerdo, pero sí recuerdo que en el avión había leído “El zorro de arriba y el zorro de abajo”, la novela final de José María Arguedas. Arguedas había empezado a escribir ese adiós a la vida el día que decidió matarse, y la novela era su largo y desesperado testamento. Yo la leí y le creí, desde la primera página le creí: aunque no conocía a ese hombre, le creí como si fuera mi siempre amigo.
En “El zorro”, Arguedas había dedicado a Onetti el más alto elogio que un escritor pueda brindar a otro escritor: había escrito que estaba en Santiago de Chile, pero en realidad quería estar en Montevideo, “para encontrarse con Onetti y apretarle la mano con que escribe”. En casa de Onetti, se lo comenté. Él no sabía. La novela recién publicada, no había llegado todavía a Montevideo. Se lo comenté, y Onetti quedó callado. Hacía bien poco que Arguedas se había partido la cabeza de un balazo.
Los dos estuvimos mucho tiempo, minutos o años, en silencio. Después yo dije algo, pregunté algo y Onetti no contestó. Entonces alcé los ojos y le vi aquel tajo de humedad que le partía la cara.
He aquí lo que puedo referir sobre las conexiones entre estos tres maestros, estos tres grandes de la novela de este continente de alegrías y sufrimientos. Sirvan estas líneas, ojalá fuera así, para despertar el interés en las obras de estos escritores, si es que no han sido leídos todavía, o para atrevernos a la relectura, uno de los grandes placeres de que dispone el hombre cuando de libros se trata. Justo por estos días, antes de escribir esta entrada, releí algunos cuentos de Arguedas y Rulfo y en estos momentos estoy enfrascado en releer la novela breve de Onetti titulada Los adioses. Emil Cioran declaró en alguna oportunidad: "No deberíamos escribir sobre lo que no hubiéramos releído". Y así ha sido. Hasta pronto.
Continuará…
Morada de Barranco, 27 de enero de 2015.







































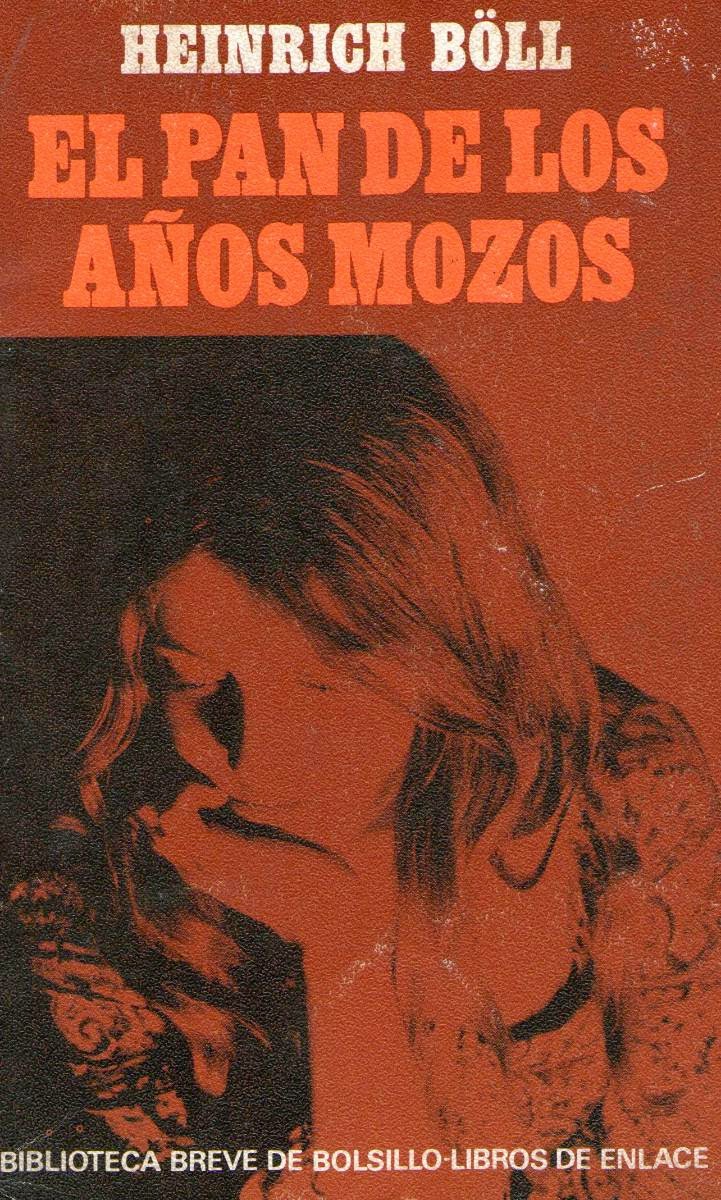





































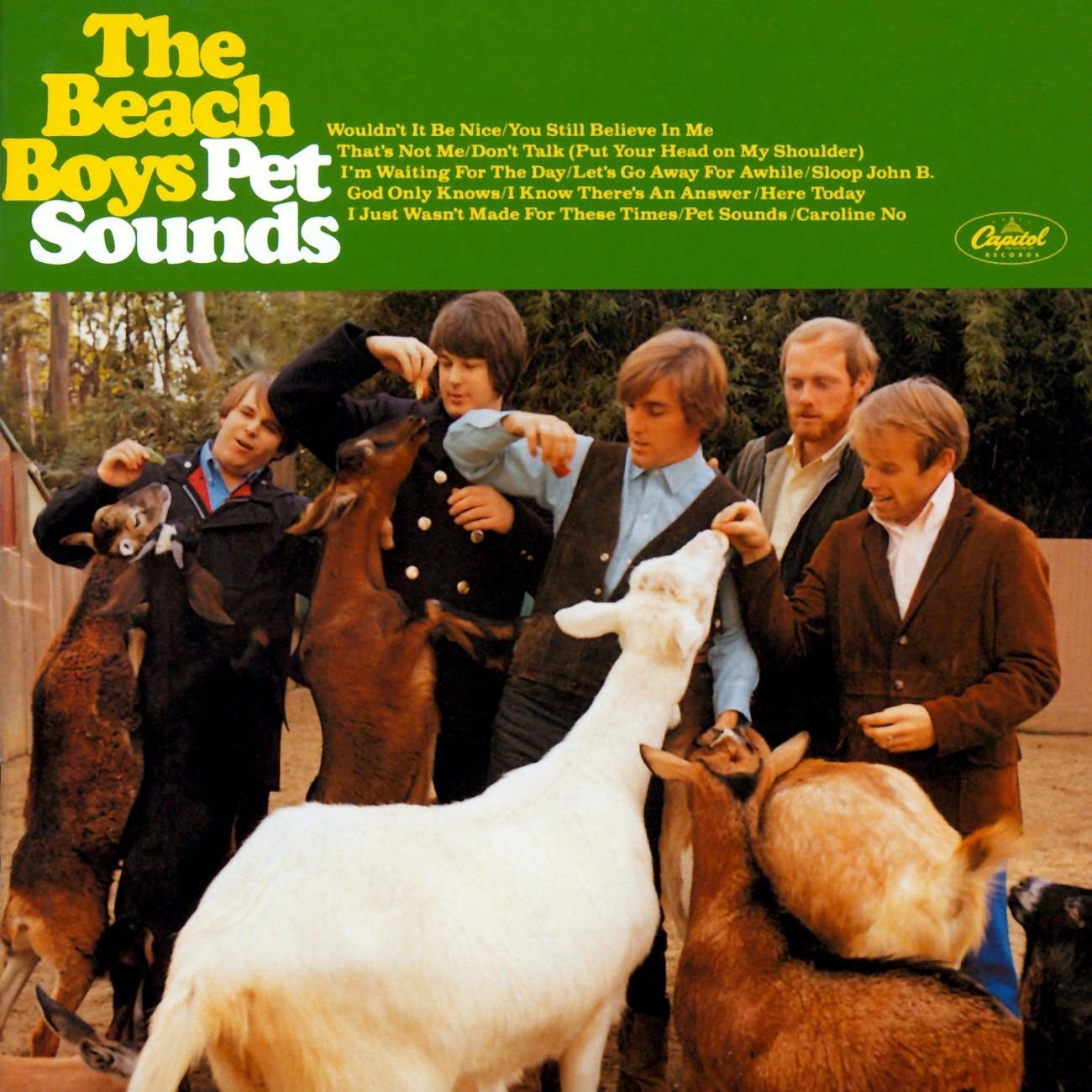



























































































.jpg)

.jpg)


























































































































































































































































































